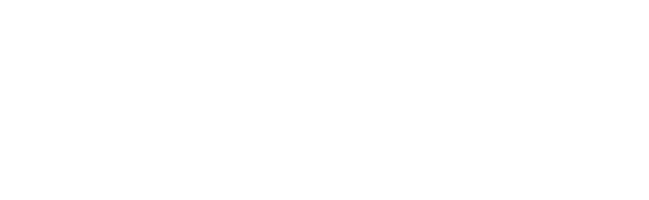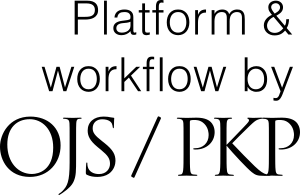La evolución del proceso electoral de la Unión Europea: análisis e impacto en la democracia supranacional
The evolution of the European Union's electoral process: analyzing its impact on supranational democracy
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.17
Recibido/Received 29/09/2024 – Aprobado/Approved 07/02/2024
Sandra Alonso Tomé[1] – https://orcid.org/0000-0002-1645-8265
Resumen
Este artículo examina la evolución del sistema electoral de la Unión Europea (EU) y su impacto en la legitimidad democrática de sus instituciones. El objetivo del estudio es analizar cómo las reformas electorales han intentado equilibrar la representación de los Estados miembros (EEMM) y fortalecer la cohesión democrática a nivel supranacional. La hipótesis central plantea que, pese a los avances normativos, persisten tensiones entre la autonomía de los EEMM y la necesidad de armonización, lo que afecta la percepción de legitimidad democrática. El estudio emplea una metodología teórico-normativa que integra el análisis detallado de los Tratados Fundacionales, directivas clave y la evolución histórica del derecho electoral en la UE, junto con un enfoque crítico sobre los desafíos prácticos que enfrentan los EEMM en la implementación de estos marcos normativos. Los resultados revelan que, aunque se ha progresado en principios como la proporcionalidad decreciente, la diversidad de sistemas electorales y la baja participación ciudadana continúan siendo barreras significativas para una mayor armonización y cohesión democrática. En las conclusiones, se subraya la necesidad de fomentar una mayor participación electoral y avanzar hacia una armonización efectiva de las prácticas electorales para reforzar la legitimidad democrática de la UE.
Palabras clave: Proceso electoral de la UE. Derecho electoral de la UE. Gobernanza supranacional. Representación proporcional. Sistemas mayoritarios. Derechos de sufragio. Autonomía nacional.
Abstract
This article examines the evolution of the European Union's electoral system and its impact on the democratic legitimacy of its institutions. The objective of the study is to analyze how electoral reforms have sought to balance the representation of Member States and strengthen democratic cohesion at the supranational level. The central hypothesis posits that, despite normative advances, tensions persist between Member States' autonomy and the need for harmonization, which affects the perception of democratic legitimacy. The study employs a theoretical-normative methodology that combines a detailed analysis of foundational treaties, key directives, and the historical evolution of electoral law in the EU with a critical examination of the practical challenges faced by Member States in implementing these normative frameworks. The results indicate that, although progress has been made in principles such as degressive proportionality, the diversity of electoral systems remains an obstacle to harmonization, and low citizen participation continues to affect the perception of democratic legitimacy. The final considerations conclude that it is necessary to promote greater electoral participation and advance in the harmonization of practices among Member States to strengthen democratic legitimacy within the European Union.
Keywords: European Union electoral process. European Union electoral law. Supranational governance. Proportional representation. Majoritarian systems. Voting rights. National sovereignty.
Sumario: 1. Introducción, 2. El desarrollo del marco jurídico del Derecho Electoral en la UE, 2.1. Evolución histórica a través de los Tratados Fundacionales, 2.2. Los instrumentos normativos claves y las reformas recientes, 2.2.1 El Acta Electoral Europea de 1976 y sus reformas, 2.2.2 Evolución cronológica de las directivas sobre derechos de sufragio activo y pasivo, 2.2.3 Normativas sobre movilidad y transparencia electoral, 2.2.4 Reformas recientes y la propuesta de reforma del Acta Electoral Europea, 3. Características y desafíos del sistema electoral de la Unión Europea, 3.1. Proporcionalidad decreciente y representación equitativa, 3.2. Derecho al sufragio y participación ciudadana, 3.3. Autonomía de los Estados miembros y necesidad de armonización, 4. Desafíos actuales y futuro del sistema electoral europeo, 5. Consideraciones finales, 6. Referencias.
1 INTRODUCCIÓN
Este artículo tiene como objetivo analizar cómo la evolución del sistema electoral de la Unión Europea (EU) ha influido en la legitimidad democrática de sus instituciones. Se parte del reconocimiento de que, a lo largo de las últimas décadas, la UE ha adoptado una serie de reformas electorales que han buscado fortalecer la representación política y el vínculo entre los ciudadanos europeos y sus representantes en el Parlamento. Sin embargo, la pregunta central que guía este análisis es si estas reformas han sido suficientes para resolver las tensiones inherentes a un sistema electoral que debe equilibrar, por un lado, la representación equitativa de los Estados miembros (EEMM) y, por otro, la cohesión y uniformidad democrática a nivel supranacional.
La hipótesis central plantea que, pese a los avances normativos, persisten tensiones significativas entre la autonomía de los EEMM y la necesidad de una mayor armonización electoral. Estas tensiones afectan no solo la coherencia del sistema electoral en su conjunto, sino también la percepción de legitimidad democrática por parte de los ciudadanos. A medida que los EEMM mantienen una amplia autonomía en aspectos clave como los sistemas de votación, los umbrales electorales o la duración de las campañas, se crea una fragmentación que dificulta la creación de un sistema electoral verdaderamente uniforme y comprensible para todos los ciudadanos europeos.
En términos metodológicos, este estudio se basa en un enfoque teórico-normativo que permite analizar con profundidad las bases jurídicas del sistema electoral de la UE. Dicho enfoque se centra en el examen detallado de los Tratados Fundacionales, directivas clave y otros instrumentos normativos que han configurado el marco jurídico de la UE, poniendo especial atención en las reformas destinadas a equilibrar la representación de los EEMM y a reforzar la cohesión democrática. Este enfoque resulta esencial para abordar las tensiones entre los principios de supranacionalidad y la autonomía de los EEMM, que constituyen un rasgo distintivo del sistema electoral europeo. Para ello, se lleva a cabo una revisión histórica y sistemática que contextualiza la evolución normativa desde el Acta Electoral Europea de 1976 hasta las reformas y propuestas más recientes.
El análisis, sin embargo, no se limita al plano normativo. Se incluye una valoración crítica sobre los desafíos que enfrentan los EEMM al implementar estas disposiciones, en particular aquellos derivados de la diversidad en los sistemas de votación, los umbrales electorales y otras regulaciones nacionales. Este enfoque aplicado permite reflexionar sobre cómo estas diferencias afectan la cohesión democrática y la percepción de legitimidad por parte de los ciudadanos. Además, se incorporan elementos de análisis interdisciplinario y comparativo, que conectan el estudio jurídico con los aspectos políticos y sociales del proceso electoral en la UE.
Los resultados alcanzados muestran que, si bien el sistema electoral de la UE ha avanzado en la consolidación de principios inclusivos como la proporcionalidad decreciente, la diversidad de sistemas y la autonomía nacional en la regulación electoral sigue siendo un obstáculo para una mayor armonización. Asimismo, la persistente baja participación en las elecciones al Parlamento Europeo refleja una desconexión entre las instituciones europeas y los ciudadanos, lo que plantea serias interrogantes sobre la legitimidad democrática del sistema. En consecuencia, es necesario seguir explorando vías que permitan aumentar la participación ciudadana y fomentar una mayor coherencia en las prácticas electorales de los EEMM, garantizando así que la democracia europea sea accesible y efectiva para todos.
2 EL DESARROLLO DEL MARCO JURÍDICO DEL DERECHO ELECTORAL EN LA UE
El derecho electoral en la UE se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, reflejando tanto la integración europea como las particularidades de cada EM. Este marco legal no solo regula las elecciones al Parlamento Europeo, sino que también protege los derechos electorales de los ciudadanos europeos. La evolución de este derecho ha sido influida por diversos tratados, directivas y regulaciones adoptadas para armonizar estos principios a nivel supranacional. Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sido clave en la interpretación y aplicación de estas normas, asegurando la coherencia y el respeto a los derechos fundamentales. A continuación, se analizarán los principales tratados de la UE en materia electoral, seguidos de un examen de las directivas y regulaciones clave, y finalmente, un estudio de la jurisprudencia relevante del TJUE.
2.1 Evolución Histórica a Través de los Tratados Fundacionales
El desarrollo del derecho electoral en la UE es fruto de una evolución histórica que refleja el compromiso creciente con la democratización y la representación ciudadana. Los tratados fundacionales, como el Tratado de París de 1951 que estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), iniciaron la cooperación económica europea pero limitaron la participación ciudadana directa. La Asamblea Común de la CECA, compuesta por representantes designados por los parlamentos nacionales, tenía funciones consultivas y carecía de poder legislativo real.
Con los Tratados de Roma de 1957, que dieron origen a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), se reconoció la importancia de acercar el proceso de integración a los ciudadanos. Aunque los miembros de la Asamblea Parlamentaria Europea seguían siendo designados indirectamente, el artículo 138 del Tratado de la CEE abrió la puerta a elecciones por sufragio universal directo, señalando un paso significativo hacia la democratización futura[2].
En las décadas siguientes, tratados como el Tratado de Fusión de 1965 unificaron las instituciones de las comunidades europeas, fortaleciendo su estructura y sentando las bases para una mayor integración política. El Tratado de Luxemburgo de 1970 amplió los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo, incrementando su influencia y resaltando la necesidad de una representación más directa y legítima. Del mismo modo, el Tratado de Bruselas de 1975, al establecer el Tribunal de Cuentas Europeo, subrayó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito comunitario.
El Acta Única Europea de 1986 representó un punto de inflexión al ampliar los poderes del Parlamento Europeo, especialmente en el proceso legislativo mediante la introducción del procedimiento de cooperación. Este avance consolidó el papel del Parlamento como representante directo de los ciudadanos y reforzó el carácter democrático de la UE. Este fortalecimiento del Parlamento Europeo preparó el camino para las reformas más profundas de la década de 1990, marcando una transición desde estructuras intergubernamentales hacia una mayor supranacionalidad y democratización.
A medida que la integración europea avanzaba, los tratados, aunque no siempre abordaban directamente la cuestión electoral, fueron fundamentales en crear un entorno donde la elección directa de los representantes del Parlamento Europeo no solo se convirtió en una posibilidad, sino en una necesidad. Surgió la necesidad de reformas que culminaron en la implementación del sufragio universal directo y el fortalecimiento de la representación democrática en la UE. Esto se evidencia en la Reforma del Acta Electoral Europea de 2002 y en propuestas posteriores, como las de 2015 y 2018, que abordan la introducción de listas transnacionales y mecanismos de paridad de género. Estos avances reflejaron un creciente reconocimiento de la importancia de la democracia y la participación ciudadana en el proceso de integración europea, sentando las bases para un sistema electoral europeo más coherente y eficiente, tal como lo estipulan los artículos 10 y 14 del Tratado de la UE (TUE), que subrayan el principio de la democracia representativa en el marco de la Unión.
La evolución del derecho electoral en la UE es un proceso marcado por constantes adaptaciones y reformas, impulsadas por la creciente integración europea y la necesidad de fortalecer la legitimidad democrática de sus instituciones. Desde los años noventa, la UE ha experimentado transformaciones fundamentales que no solo han ampliado sus competencias, sino que también han redefinido el papel del Parlamento Europeo en la estructura institucional de la Unión. Los Tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa fueron clave en el desarrollo del derecho electoral europeo, introduciendo reformas que fortalecieron la representación política y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
El Tratado de Maastricht de 1992 marcó un punto de inflexión en la integración europea, estableciendo formalmente la UE y su nueva estructura institucional basada en los “tres pilares”. En cuanto al derecho electoral, Maastricht reforzó la legitimidad democrática de la Unión al fortalecer el papel del Parlamento Europeo, introduciendo por primera vez el procedimiento de codecisión en el artículo 189b del Tratado de la Comunidad Europea (actualmente artículo 294 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE (TFUE)), que otorgó al Parlamento un papel equiparable al del Consejo de la UE en el proceso legislativo. Además, Maastricht introdujo la ciudadanía europea, otorgando a los ciudadanos de la UE el derecho a votar y ser candidatos en elecciones municipales y al Parlamento Europeo en cualquier Estado miembro (EM) de residencia, avanzando hacia una ciudadanía más inclusiva y supranacional.
El Tratado de Ámsterdam de 1997 se firmó en un contexto de creciente preocupación por la legitimidad democrática de la Unión, buscando hacer sus instituciones más accesibles y comprensibles para los ciudadanos. Ámsterdam consolidó y amplió las disposiciones introducidas por Maastricht, en particular las relativas a la ciudadanía europea y el derecho de sufragio. También reforzó el papel del Parlamento Europeo al establecer el procedimiento de codecisión como el proceso legislativo ordinario en más áreas, profundizando así en la democratización de la Unión. Además, el artículo 190. 4 del Tratado de Ámsterdam permitió la adopción de un sistema uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo, aunque este paso no se materializó de inmediato.
El Tratado de Niza de 2001 respondió a los desafíos de la ampliación hacia el este de la UE, reformando las instituciones para prepararlas para la entrada de nuevos miembros. Aunque Niza no introdujo cambios radicales en el derecho electoral ni mencionó explícitamente el principio de proporcionalidad decreciente, sentó las bases para su futura aplicación en la práctica. El tratado ajustó la composición del Parlamento Europeo, reafirmando la importancia de la proporcionalidad en la representación parlamentaria, especialmente relevante con la incorporación de EEMM de diferentes tamaños y poblaciones. Este ajuste fue un paso importante hacia el equilibrio entre la representación de los ciudadanos y los EEMM, un tema central en la estructura de la UE.
El Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, culminó un largo proceso de reflexión sobre el futuro de Europa y su gobernanza. En el ámbito del derecho electoral, Lisboa consolidó el papel del Parlamento Europeo como núcleo de la democracia representativa en la Unión. Una de las contribuciones más significativas del tratado fue la formalización del principio de proporcionalidad decreciente en la distribución de escaños en el Parlamento Europeo. Este principio implica que los EEMM con mayor población tienen más escaños, pero los Estados con menor población cuentan con una representación relativamente mayor en proporción a su tamaño poblacional. Esto garantiza que los Estados más pequeños no queden infrarrepresentados y que se equilibre la representación de los ciudadanos con la igualdad entre los EEMM. Este principio quedó recogido en el artículo 14.2 del TUE, que establece que: “La representación de los ciudadanos será decresivamente proporcional, con un umbral mínimo de seis miembros por EM. Ningún EM podrá tener más de noventa y seis escaños”. Esta disposición aseguró una distribución equitativa y efectiva de la representación, equilibrando la influencia entre EEMM grandes y pequeños.
Además, el Tratado de Lisboa extendió el procedimiento de codecisión a prácticamente todas las áreas legislativas europeas, otorgando al Parlamento un poder sin precedentes en la toma de decisiones. Lisboa también formalizó el papel de los partidos políticos europeos y presentó la Iniciativa Ciudadana Europea, ampliando la participación directa de los ciudadanos en el proceso legislativo europeo. Estas reformas consolidaron la posición del Parlamento Europeo como una institución central en la arquitectura democrática de la Unión y reforzaron la participación de los ciudadanos en la vida política de la UE.
Cada uno de estos tratados reflejó una etapa distinta en la evolución de la UE, marcada por desafíos específicos y respuestas adaptativas. En conjunto, no solo fortalecieron la legitimidad democrática del Parlamento Europeo y acercaron a los ciudadanos a las decisiones que afectan a toda la Unión, sino que también establecieron un marco sólido para la participación ciudadana directa en el ámbito supranacional. La evolución del derecho electoral en la UE es, por tanto, una historia de democratización progresiva y de reconocimiento creciente de la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel europeo. Aunque cada tratado respondió a desafíos específicos, todos compartieron la visión común de construir una Europa más democrática, representativa y cercana a sus ciudadanos. Esta visión continúa guiando las reformas actuales y futuras, reflejando el compromiso permanente de la UE con sus valores fundamentales y sentando las bases para futuras innovaciones en el sistema electoral europeo[3].
2.2 Los Instrumentos Normativos Claves y Las Reformas Recientes
El desarrollo del derecho electoral en la UE ha sido progresivo, con diversas directivas, decisiones y reglamentos desempeñando un papel fundamental para asegurar que los ciudadanos europeos puedan ejercer sus derechos democráticos en igualdad de condiciones, independientemente del EM en el que residan. Este proceso de armonización no solo busca fortalecer la legitimidad democrática de la Unión, sino también materializar la ciudadanía europea, otorgando derechos claros y uniformes en toda la Unión.
2.2.1 El acta electoral europea de 1976 y sus reformas
Un hito fundamental fue la adopción del Acta de Bruselas de 1976, conocida como el Acta Electoral Europea. Este acuerdo permitió que los ciudadanos de los EEMM eligieran directamente a sus representantes en el Parlamento Europeo, concretándose en las primeras elecciones directas en 1979. Antes de esta Acta, los miembros del Parlamento Europeo eran designados por los parlamentos nacionales, limitando la representación directa de los ciudadanos en las instituciones europeas.
El Acta de Bruselas no solo estableció un marco uniforme para la elección de los eurodiputados, sino que también sentó las bases para la democratización progresiva del Parlamento Europeo. Aunque permitía a cada EM aplicar ciertos aspectos del proceso electoral conforme a sus tradiciones nacionales, como el sistema de votación y la distribución de escaños, introdujo principios clave como la representación proporcional, que se convirtieron en estándares para las elecciones europeas[4].
2.2.2 Evolución cronológica de las directivas sobre derechos de sufragio activo y pasivo
La evolución de los derechos de sufragio activo y pasivo para los ciudadanos de la UE ha sido plasmada en varias directivas y decisiones clave, reflejando el compromiso continuo de la UE por fortalecer la participación democrática.
La Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993[5], fue un punto de partida esencial. Estableció las disposiciones necesarias para que los ciudadanos de la Unión pudieran ejercer su derecho a votar y presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo, incluso cuando residieran en un EM distinto al de su nacionalidad. Este marco normativo fue crucial para construir un espacio democrático europeo donde la movilidad y la residencia transfronteriza no fueran obstáculos para la participación política.
Un año después, la Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994[6], complementó estos esfuerzos al regular los derechos de sufragio en las elecciones municipales. Centrada en el ámbito local, esta directiva permitió que los ciudadanos de la Unión votaran y se presentaran como candidatos en las elecciones municipales de su EM de residencia. Este avance reforzó la idea de que todos los ciudadanos deben tener voz en las decisiones políticas a todos los niveles, fortaleciendo la integración y la cohesión social en la Unión[7].
La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004[8], conocida como la Directiva de Libre Circulación, consolidó y simplificó las normas sobre el derecho de los ciudadanos de la UE y sus familiares a circular y residir libremente en los EEMM. Aunque su objetivo principal es garantizar la libre circulación, también tiene importantes implicaciones en materia electoral. Establece las bases para que los ciudadanos europeos puedan ejercer sus derechos políticos, incluido el sufragio activo y pasivo, en cualquier EM, asegurando que la movilidad dentro de la Unión no sea un obstáculo para la participación democrática.
Para mejorar y simplificar el proceso electoral, se adoptó la Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012[9], que modificó la Directiva 93/109/CE. Esta modificación facilitó que los ciudadanos de la UE residentes en otro EM pudieran votar y presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo, reduciendo la burocracia y eliminando obstáculos que podían disuadir la participación.
Posteriormente, la Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo, de 13 de julio de 2018[10], introdujo modificaciones al Acta relativa a la elección de los miembros del Parlamento Europeo por sufragio universal directo. Esta decisión permitió a los EEMM establecer umbrales electorales mínimos, que no podrán ser inferiores al 2 % ni superiores al 5 % de los votos emitidos a nivel nacional, en aquellos Estados que tengan más de 35 escaños en el Parlamento Europeo. Además, adoptó medidas para mejorar la transparencia y la eficiencia del proceso electoral europeo, contribuyendo a evitar una excesiva fragmentación política y a asegurar una representación más eficaz.
Estas directivas y decisiones, presentadas en orden cronológico, muestran el progreso y la adaptación continua de la UE para garantizar que todos sus ciudadanos puedan participar plenamente en la vida democrática, independientemente de su lugar de residencia dentro de la Unión.
2.2.3 Normativas sobre movilidad y transparencia electoral
Además de las directivas mencionadas, la UE ha adoptado normativas específicas para abordar desafíos contemporáneos en materia electoral.
El Reglamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019[11], responde a las necesidades de reforzar la transparencia en el proceso electoral europeo. Establece un marco normativo que impone requisitos claros sobre la financiación de partidos políticos y fundaciones a nivel europeo, introduciendo mecanismos para monitorear y sancionar injerencias en el proceso electoral. Este reglamento asegura que los ciudadanos europeos puedan participar en elecciones libres y justas en un entorno seguro y transparente.
2.2.4 Reformas recientes y la propuesta de reforma del acta electoral europea
El 3 de mayo de 2022, el Parlamento Europeo adoptó su posición sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo[12], iniciando una reforma del Acta Electoral Europea. Esta iniciativa busca transformar las veintisiete elecciones nacionales, cada una con normativas diferentes, en una única elección europea con normas mínimas comunes.
Una de las principales innovaciones es la implementación del doble voto para los ciudadanos. En este esquema, cada votante tendría dos votos: uno para elegir a los diputados en las circunscripciones nacionales y otro para sufragar en una circunscripción que abarcaría toda la Unión, con veintiocho escaños adicionales. Esta medida pretende fomentar una perspectiva más europea en las elecciones, fortaleciendo la cohesión y el interés común entre los EEMM. Para garantizar una representación geográfica equilibrada, los EEMM se agruparían en tres categorías según su población. Las listas transnacionales se conformarían proporcionalmente con candidatos procedentes de estas categorías, asegurando así una distribución justa y representativa de las diferentes regiones en el Parlamento Europeo.
Además, la propuesta incluye establecer el 9 de mayo, Día de Europa, como fecha unificada de votación, lo que reforzaría la identidad europea y facilitaría la participación ciudadana. Se busca también unificar la edad mínima para votar y ser candidato en dieciocho años, promoviendo la inclusión y la participación de los jóvenes en la vida política europea.
Con el objetivo de evitar una fragmentación excesiva en el Parlamento Europeo y asegurar una gobernabilidad efectiva, se plantea implementar un umbral electoral mínimo del 3,5 % de los votos emitidos en circunscripciones con al menos sesenta escaños. Esta medida contribuiría a la formación de mayorías más estables y representativas.
La reforma pone especial énfasis en la accesibilidad y la igualdad. Se propone garantizar que todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, tengan igual acceso a las elecciones, facilitando mecanismos como el voto por correo. Asimismo, se busca asegurar la paridad de género en las listas electorales mediante el uso de listas cremallera o la implementación de cuotas, promoviendo una representación equilibrada de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo. Para fortalecer la conexión entre el voto ciudadano y la elección de altos cargos en la Unión, se contempla permitir que los ciudadanos voten por el presidente o presidenta de la Comisión Europea a través del sistema de cabeza de lista conocido como “Spitzenkandidaten”. Además, se propone la creación de una Autoridad Electoral Europea, encargada de supervisar el proceso electoral y garantizar el cumplimiento de la nueva normativa, asegurando la integridad y transparencia de las elecciones a nivel de la Unión[13].
Según el artículo 223 del TFUE, esta reforma requiere la aprobación unánime del Consejo de la UE y la ratificación por todos los EEMM conforme a sus procedimientos constitucionales. Actualmente, el proyecto está siendo examinado por el Consejo en su formación de Asuntos Generales, pero algunos EEMM han expresado reservas, especialmente en relación con la introducción de una circunscripción electoral a escala de la Unión basada en listas transnacionales y la armonización de los procesos electorales nacionales.
3 CARACTERÍSTICAS Y DESAFÍOS DEL SISTEMA ELECTORAL DE LA UE
El sistema electoral de la UE se caracteriza por equilibrar la representación justa y equitativa en el Parlamento Europeo, reflejando la diversidad política, cultural y demográfica de sus EEMM. A lo largo del tiempo, ha incorporado principios fundamentales como la proporcionalidad decreciente, que ajusta la representación en función de la población de cada EM, y el derecho de los ciudadanos a ser electores y elegibles en cualquier país de la Unión. Estos principios garantizan la participación democrática y la movilidad dentro de la UE, mientras que la autonomía de los EEMM en aspectos no regulados por la legislación europea permite respetar las tradiciones electorales nacionales. Así, el sistema electoral de la UE busca ser inclusivo y representativo, fortaleciendo la democracia en toda la Unión[14].
3.1 Proporcionalidad Decreciente y Representación Equitativa
El principio de proporcionalidad decreciente es uno de los aspectos más distintivos y, a menudo, complejos del sistema electoral de la UE. Este principio, aunque puede parecer técnico a primera vista, está profundamente arraigado en la necesidad de equilibrar dos objetivos fundamentales: garantizar una representación justa de los ciudadanos europeos en el Parlamento Europeo y, al mismo tiempo, respetar la diversidad y soberanía de los EEMM, independientemente de su tamaño y población. En otras palabras, la proporcionalidad decreciente busca encontrar un punto de equilibrio entre la igualdad de los ciudadanos y la igualdad de los Estados, en un contexto donde ambos valores son cruciales para la legitimidad del proceso democrático a nivel supranacional.
Para entender el principio de proporcionalidad decreciente, es útil considerar primero cómo funciona la representación en el Parlamento Europeo. Cada EM de la UE elige un número determinado de eurodiputados para representarlo en el Parlamento. A primera vista, podría parecer razonable que este número fuera estrictamente proporcional a la población de cada EM; es decir, que los Estados más grandes tuvieran muchos más representantes que los Estados más pequeños. Sin embargo, tal enfoque podría llevar a una situación en la que los Estados más pequeños se sintieran subrepresentados y, por lo tanto, marginados en las decisiones políticas que afectan a toda la Unión. Aquí es donde entra en juego la proporcionalidad decreciente.
El principio de proporcionalidad decreciente establece que, aunque los Estados más grandes tienen más representantes en el Parlamento Europeo, los Estados más pequeños están sobrerrepresentados en comparación con lo que les correspondería si se aplicara una proporcionalidad estricta basada en la población. Este principio reconoce que, en una unión de Estados soberanos, es esencial que todos los Estados, independientemente de su tamaño, tengan un peso suficiente en las decisiones comunes para asegurar que sus intereses y perspectivas sean escuchados y considerados. Así, la proporcionalidad decreciente se convierte en una herramienta clave para mantener la cohesión y el equilibrio dentro de la Unión, al asegurar que ningún Estado, grande o pequeño, domine el proceso legislativo europeo.
Para ilustrar este concepto, consideremos un ejemplo práctico con dos EEMM hipotéticos: Estado A, con una gran población, y Estado B, con una población mucho menor. Si la representación en el Parlamento Europeo se basara en una proporcionalidad estricta, Estado A, con una población significativamente mayor, tendría muchos más eurodiputados que Estado B. Sin embargo, bajo el principio de proporcionalidad decreciente, aunque Estado A todavía tendría más eurodiputados que Estado B, la diferencia no sería tan pronunciada como lo dictaría una simple proporción matemática. Esto se debe a que se asigna un número mínimo de escaños a los Estados más pequeños para garantizar que sus voces sean suficientemente fuertes en el Parlamento.
Un ejemplo real que ilustra este principio es la comparación entre Alemania y Malta. Alemania es el EM con la mayor población en la UE, mientras que Malta es uno de los más pequeños. En un sistema de proporcionalidad estricta, Alemania tendría un número abrumadoramente mayor de eurodiputados en comparación con Malta. Sin embargo, bajo el principio de proporcionalidad decreciente, Alemania tiene 96 escaños en el Parlamento Europeo, mientras que Malta tiene 6. Aunque la población de Alemania es aproximadamente 160 veces mayor que la de Malta, el número de escaños que tiene en el Parlamento Europeo es solo 16 veces mayor. Esto significa que, aunque Alemania tiene más representantes, Malta está sobrerrepresentada en relación con su población. Este ajuste refleja la necesidad de proteger la igualdad de los Estados en la toma de decisiones, asegurando que los Estados más pequeños no sean simplemente espectadores en el proceso legislativo de la UE.
La justificación del principio de proporcionalidad decreciente en un contexto multinacional como el de la UE radica en la naturaleza única de la UE como una unión de Estados soberanos y ciudadanos. Por un lado, la UE debe funcionar como una democracia representativa, donde la voz de cada ciudadano cuenta. Por otro lado, la UE es también una entidad supranacional que debe respetar la soberanía de sus EEMM, cada uno de los cuales tiene su propia identidad, historia y perspectiva política. El principio de proporcionalidad decreciente intenta reconciliar estos dos imperativos, asegurando que la representación en el Parlamento Europeo sea justa tanto para los ciudadanos individuales como para los Estados en su conjunto.
Además, la proporcionalidad decreciente tiene un valor simbólico importante. Envía un mensaje claro de que todos los EEMM, independientemente de su tamaño, son socios iguales en el proyecto europeo. Este principio ayuda a fortalecer la cohesión dentro de la UE, ya que los Estados más pequeños pueden sentirse seguros de que sus intereses no serán ignorados en favor de los Estados más grandes. En un contexto donde las decisiones del Parlamento Europeo pueden tener un impacto significativo en todos los EEMM, garantizar una representación equilibrada es fundamental para la legitimidad y estabilidad de la Unión.
Sin embargo, es importante reconocer que el principio de proporcionalidad decreciente no está exento de críticas. Algunos argumentan que este sistema puede conducir a una sobrerrepresentación excesiva de los Estados más pequeños, diluyendo la representación de los Estados más grandes y, por lo tanto, de una mayor proporción de ciudadanos de la UE. Otros sostienen que la proporcionalidad decreciente es una necesidad pragmática en un contexto tan diverso como el de la UE, donde los compromisos entre los principios de igualdad y soberanía son inevitables[15].
En conclusión, el principio de proporcionalidad decreciente es un elemento esencial del sistema electoral de la UE. Al ajustar la representación en el Parlamento Europeo para asegurar que los Estados más pequeños tengan una voz significativa, este principio refleja el compromiso de la UE con la igualdad y la justicia en un contexto multinacional. Aunque su aplicación puede ser compleja y a veces controvertida, la proporcionalidad decreciente sigue siendo una herramienta clave para mantener el equilibrio y la cohesión dentro de la Unión, asegurando que todos los EEMM, independientemente de su tamaño, puedan participar plenamente en el proceso democrático europeo. Sin embargo, la legitimidad de este proceso no solo depende de la justa representación de los EEMM, sino también de la integridad del propio proceso electoral, que en la actualidad enfrenta amenazas significativas derivadas de la ciberinjerencia. Las ciberinjerencias, que comprenden la manipulación del ciberespacio y el uso de redes sociales para influir en la opinión pública y, en última instancia, en los resultados electorales, representan un desafío emergente para la democracia supranacional. Este fenómeno, que puede incluir desde la diseminación de desinformación hasta la utilización de bots y trolls para distorsionar el debate electoral, pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y la legitimidad de los resultados. La UE ha reconocido estas amenazas y ha comenzado a adoptar medidas para enfrentarlas, intensificando sus esfuerzos tras la guerra de Ucrania y las campañas de desinformación que surgieron en ese contexto[16]. Entre las medidas adoptadas destacan:
a) El Plan de Acción contra la Desinformación (2018): Que estableció el Sistema de Alerta Rápida y aumentó los recursos dedicados a combatir la desinformación. Este plan busca mejorar la detección, el análisis y la exposición de las campañas de desinformación, así como fortalecer la cooperación entre los EEMM y las instituciones de la UE.
b) El Código de Prácticas sobre Desinformación (2018, actualizado en 2022): Un acuerdo entre la Comisión Europea y las principales plataformas en línea, como Facebook, Twitter y Google, para combatir la difusión de desinformación. El código establece compromisos para aumentar la transparencia en la publicidad política, cerrar cuentas falsas y reducir la promoción de contenidos desinformativos.
c) La Ley de Servicios Digitales (DSA): Adoptada en 2022, establece obligaciones para las plataformas digitales en relación con la moderación de contenidos y la transparencia en la publicidad política. La DSA busca crear un entorno en línea más seguro y responsable, obligando a las plataformas a evaluar y mitigar riesgos sistémicos, incluida la difusión de desinformación y el impacto en los procesos electorales.
Estas iniciativas reflejan el compromiso de la UE con la protección de sus procesos democráticos y la adaptación a los desafíos que plantea la era digital, reforzando la integridad electoral y manteniendo la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático europeo.
3.2 Derecho al Sufragio y Participación Ciudadana
El derecho a votar y a ser candidato en las elecciones al Parlamento Europeo es uno de los pilares fundamentales de la ciudadanía de la UE. Este derecho, consagrado en los tratados y desarrollado a través de diversas directivas y regulaciones, refleja el compromiso de la Unión con la creación de un espacio democrático inclusivo, donde la movilidad de los ciudadanos no sea un obstáculo para su participación política. La posibilidad de ejercer estos derechos en un EM distinto del de origen es una manifestación concreta de la idea de ciudadanía europea, que trasciende las fronteras nacionales y permite a los ciudadanos participar activamente en la construcción del proyecto europeo, independientemente de dónde se encuentren dentro de la Unión.
Para comprender plenamente este derecho, es esencial tener en cuenta tanto el contexto histórico como el marco legal en el que se inscribe. Desde sus inicios, la UE ha promovido la libre circulación de personas como uno de sus principios fundamentales. Este derecho a la libre circulación implica no solo la posibilidad de vivir y trabajar en cualquier EM, sino también la capacidad de integrarse plenamente en la vida política del país de residencia. Sin embargo, en las primeras décadas de la integración europea, los derechos políticos, como el derecho al voto, estaban generalmente vinculados a la nacionalidad, lo que excluía a los ciudadanos de otros EEMM de participar en las elecciones en su país de residencia.
Este enfoque comenzó a cambiar con la creación de la ciudadanía europea en el Tratado de Maastricht de 1992. Este tratado introdujo formalmente el derecho de los ciudadanos de la UE a votar y a ser candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en cualquier EM en el que residan, sin importar su nacionalidad. Esta disposición fue un paso crucial hacia la consolidación de un espacio político verdaderamente europeo, donde la movilidad y la residencia transfronteriza no representen una barrera para la participación democrática. La lógica detrás de este derecho es clara: si un ciudadano de la UE contribuye a la vida económica y social de un EM, también debe tener voz en las decisiones políticas que afectan a ese Estado, y por extensión, a toda la Unión.
Para ilustrar cómo funciona este derecho en la práctica, consideremos el caso de un ciudadano francés que se muda a España para trabajar y establecer su residencia. Bajo las normas de la UE, este ciudadano francés tiene el derecho de votar en las elecciones al Parlamento Europeo en España, exactamente en las mismas condiciones que un ciudadano español. No solo eso, también tiene el derecho de presentarse como candidato en esas elecciones, lo que significa que podría, en teoría, representar a España en el Parlamento Europeo. Este derecho asegura que la movilidad dentro de la Unión no resulte en una pérdida de participación política, sino que, por el contrario, refuerce la integración política y social de los ciudadanos europeos en su país de residencia.
El derecho a votar y a ser candidato en un EM distinto del de origen no solo es un reflejo de la igualdad entre los ciudadanos de la Unión, sino que también refuerza la cohesión y la solidaridad entre los EEMM. Al permitir que los ciudadanos europeos participen plenamente en la vida política de su país de residencia, la UE fomenta un sentido de pertenencia compartida y una identidad europea que complementa, en lugar de reemplazar, las identidades nacionales. Esta participación política inclusiva es crucial para la legitimidad democrática del Parlamento Europeo, que debe reflejar la diversidad y la pluralidad de la Unión en su conjunto.
Sin embargo, la implementación de este derecho no ha estado exenta de desafíos. A pesar del marco legal establecido por la UE, la adaptación de las legislaciones nacionales para cumplir con estas disposiciones ha variado considerablemente entre los EEMM. Algunos países han adoptado un enfoque más abierto y facilitador, asegurando que los ciudadanos de otros EEMM puedan registrarse para votar y presentarse como candidatos con relativa facilidad. Otros, sin embargo, han impuesto barreras administrativas que dificultan el ejercicio de estos derechos, tales como requisitos estrictos de residencia o complejos procedimientos de registro.
La situación también es diversa en cuanto a las condiciones de voto y elegibilidad. La edad mínima para ejercer el derecho de sufragio activo es generalmente dieciocho años en la mayoría de los países, aunque existen excepciones, como en Austria, donde se puede votar desde los dieciséis años. Sin embargo, las disparidades se hacen más evidentes en el derecho de sufragio pasivo, con edades mínimas que varían entre los veintiún y veinticinco años, dependiendo del país. Estas diferencias subrayan la necesidad de homogeneizar las edades para votar y ser candidato, idealmente alineándolas con la mayoría de edad, que en la mayoría de los EEMM es dieciocho años. Esta armonización no solo incrementaría la masa electoral, sino que también promovería una mayor participación política entre los jóvenes europeos. Además, aunque se requiere ser ciudadano de la UE para votar o ser candidato, algunos EEMM imponen condiciones adicionales de residencia. Por ejemplo, en Luxemburgo, se exige una residencia de cinco años para poder ser candidato en las elecciones europeas, mientras que en otros países los requisitos de residencia son menores. Aunque armonizar estos requisitos de nacionalidad y residencia podría ser complicado, se considera más urgente abordar la homogeneización de la edad para el ejercicio del derecho de sufragio tanto activo como pasivo[17].
Un ejemplo real de los desafíos en la implementación de este derecho se observó en el caso Eman y Sevinger (C-300/04), donde ciudadanos neerlandeses residentes en Aruba, un territorio del Reino de los Países Bajos, se vieron excluidos del derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo. El TJUE dictaminó que esta exclusión era incompatible con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en los tratados de la UE. Este fallo subrayó la importancia de garantizar que todos los ciudadanos de la Unión puedan ejercer plenamente sus derechos políticos, independientemente de su lugar de residencia dentro de la UE.
Otro desafío ha sido asegurar que los ciudadanos estén adecuadamente informados sobre sus derechos y los procedimientos necesarios para ejercerlos. En algunos casos, la falta de información o la confusión sobre los requisitos de registro ha llevado a una baja participación entre los ciudadanos de la UE que residen en un EM diferente al de su nacionalidad. Para abordar este problema, la UE y los EEMM han implementado diversas iniciativas para mejorar la comunicación y facilitar el acceso a la información, pero sigue siendo un área en la que se necesita un esfuerzo continuo.
A pesar de estos desafíos, el derecho a ser elector y elegible en EEMM distintos del de origen es un logro fundamental en el proceso de construcción de la ciudadanía europea. Este derecho no solo promueve la igualdad y la inclusión, sino que también refuerza la idea de que los ciudadanos europeos, independientemente de dónde vivan, son parte integral del proceso democrático de la Unión. La capacidad de participar en las elecciones al Parlamento Europeo en cualquier EM es un símbolo poderoso de la integración europea y un testimonio del compromiso de la Unión con la creación de un espacio político común, donde la diversidad de sus ciudadanos se refleje en la unidad de su acción política.
En conclusión, el derecho a votar y a ser candidato en un EM distinto del de origen es una expresión concreta de la ciudadanía europea y un pilar esencial de la democracia en la UE. A través de este derecho, la UE no solo facilita la participación política de sus ciudadanos, sino que también refuerza los valores de igualdad, no discriminación y solidaridad que son fundamentales para la cohesión y la legitimidad de la Unión. Aunque su implementación enfrenta desafíos, este derecho sigue siendo un componente vital del sistema electoral europeo, asegurando que la movilidad y la diversidad no sean obstáculos, sino fortalezas en la construcción de una Europa más inclusiva y democrática[18].
3.3 Autonomía de los EEMM y Necesidad de Armonización
El sistema electoral de la UE, aunque está diseñado para garantizar una representación equitativa y democrática en el Parlamento Europeo, también deja un amplio margen de autonomía a los EEMM en aspectos clave del proceso electoral. Esta autonomía se manifiesta en diversas áreas, donde las legislaciones nacionales siguen desempeñando un papel central, permitiendo que cada EM adapte ciertos elementos del proceso electoral a sus propias tradiciones, necesidades y contextos políticos. Entre las cuestiones más destacadas que quedan bajo la competencia de las legislaciones nacionales en materia electoral se incluyen: los sistemas de votación, los umbrales electorales, la duración de las campañas electorales, la regulación de los distritos electorales y los métodos de votación[19].
Estos aspectos, gestionados a nivel nacional, permiten a los EEMM mantener un grado de control sobre cómo se desarrollan las elecciones al Parlamento Europeo dentro de sus fronteras, lo que a su vez refuerza la conexión entre los ciudadanos y sus sistemas políticos nacionales.
La autonomía de los EEMM en estos aspectos refleja el principio de subsidiariedad, que es fundamental en la estructura de la UE. Este principio establece que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible del ciudadano, lo que significa que la UE solo interviene cuando es necesario para lograr objetivos que no pueden ser alcanzados de manera efectiva por los EEMM individualmente. En el contexto electoral, esto implica que, si bien la UE establece las bases para un sistema electoral coherente y equitativo a nivel supranacional, permite a los EEMM ajustar los detalles del proceso a sus propias realidades y preferencias[20].
Tomemos, por ejemplo, la cuestión de los sistemas de votación. En algunos EEMM, como España, se utiliza un sistema de representación proporcional con listas cerradas, lo que significa que los votantes eligen entre listas de candidatos predefinidas por los partidos, y los escaños se distribuyen en función del porcentaje de votos que cada lista recibe. En otros países, como Irlanda, se emplea un sistema de voto único transferible, que permite a los votantes clasificar a los candidatos en orden de preferencia. Estas diferencias reflejan las distintas tradiciones democráticas de los EEMM y cómo cada país valora diferentes aspectos de la representación política.
El umbral electoral, conocido como Sperrklausel, es una barrera legal utilizada en los sistemas electorales proporcionales para evitar la fragmentación política en los parlamentos, asegurando así una mayor coherencia interna. En los comicios europeos, aunque muchos EEMM no imponen un umbral electoral, algunos países como Alemania, Francia, Lituania, República Checa, Eslovaquia y Grecia aplican umbrales que varían entre el 3% y el 5%. Se propone que el umbral ideal para las elecciones europeas sea del 4%, lo cual evitaría la excesiva atomización del Parlamento Europeo y protegería su integridad política. En cuanto a la distribución de escaños, se describen dos métodos principales: el método de divisores (incluyendo fórmulas como la de D'Hondt, Saint-Lagüe, e Imperiali), que favorece a los partidos más votados, y el método del cociente electoral (que busca una mayor proporcionalidad entre votos y escaños). La fórmula D'Hondt se considera la más adecuada para la asignación de escaños en la UE, dado su equilibrio con la barrera electoral y su amplia utilización en los EEMM[21].
La duración de las campañas electorales es otro aspecto en el que los EEMM ejercen su autonomía. En algunos países, como el Reino Unido, las campañas electorales pueden ser relativamente breves, con una duración oficial de solo unas pocas semanas. En otros, como Francia, las campañas pueden extenderse por períodos más largos, permitiendo a los partidos y candidatos más tiempo para presentar sus plataformas y persuadir a los votantes. La regulación de la duración de las campañas refleja no solo las tradiciones políticas de cada país, sino también su percepción sobre la importancia de las campañas electorales en el proceso democrático.
Uno de los aspectos más complejos y sensibles del proceso electoral, que también queda bajo la competencia de los EEMM, es la regulación de los distritos electorales. Esta regulación implica decisiones fundamentales sobre cómo se dividen geográficamente las áreas dentro de un EM para la elección de los representantes al Parlamento Europeo, o en algunos casos, cómo se asignan los escaños en función de circunscripciones que pueden tener una base nacional, regional o local. La configuración de los distritos electorales tiene un impacto directo en la representación política, ya que influye en cómo se distribuyen los votos y, en última instancia, los escaños dentro del Parlamento.
En algunos EEMM, como en España o el Reino Unido antes del Brexit, la elección de los eurodiputados se realiza a través de circunscripciones nacionales, lo que significa que el país entero actúa como un único distrito electoral. En este caso, todos los votos emitidos en el país se suman a nivel nacional, y los escaños se asignan proporcionalmente entre las listas de partidos o coaliciones, dependiendo del sistema electoral específico del país. Este enfoque tiene la ventaja de ser simple y de asegurar que la representación sea lo más proporcional posible a la distribución del voto a nivel nacional. Sin embargo, también puede llevar a que las regiones dentro del país no tengan representación directa en el Parlamento Europeo, lo que en algunos casos ha generado debates sobre la equidad de este sistema.
Por otro lado, algunos EEMM, como Francia e Italia, optan por dividir su territorio en varias circunscripciones regionales. En este sistema, cada región elige a sus propios representantes al Parlamento Europeo, lo que permite una representación más directa y geográficamente específica de los intereses regionales en el Parlamento. Esta configuración puede ser particularmente relevante en Estados con una gran diversidad regional, donde las distintas áreas pueden tener prioridades y perspectivas políticas muy diferentes. Sin embargo, la división en distritos también plantea el desafío de cómo equilibrar adecuadamente la representación entre las regiones, especialmente cuando hay grandes diferencias en la población de cada distrito.
Un caso que ilustra la complejidad de la regulación de los distritos electorales es el de Irlanda, que utiliza un sistema de representación proporcional a través de distritos plurinominales con el método de voto único transferible. En este sistema, el país se divide en varios distritos electorales, cada uno de los cuales elige a varios eurodiputados. Los votantes no solo seleccionan a su candidato preferido, sino que también pueden ordenar a los demás candidatos según sus preferencias. Esta metodología no solo permite una representación más detallada de las diferentes preferencias políticas dentro de cada distrito, sino que también busca minimizar la pérdida de votos y asegurar que los eurodiputados elegidos representen a una mayor proporción del electorado.
En Alemania, por ejemplo, todo el país se considera una única circunscripción electoral, lo que permite una distribución proporcional de escaños sin divisiones internas adicionales. Este enfoque tiene la ventaja de simplificar el proceso electoral y garantizar que los votos emitidos en cualquier parte del país tengan un peso igual en la determinación de los resultados finales. Sin embargo, en países con más divisiones regionales, como Italia, la creación de múltiples distritos permite a las diferentes regiones tener una voz específica en el Parlamento Europeo, reflejando mejor la diversidad interna del país.
La regulación de los distritos electorales también puede verse influenciada por la política interna y las consideraciones estratégicas. La forma en que se trazan las fronteras de los distritos puede afectar significativamente el resultado de las elecciones, un fenómeno conocido como “gerrymandering” en algunos contextos[22]. Aunque este término es más comúnmente asociado con las elecciones nacionales, las mismas dinámicas pueden aplicarse en las elecciones al Parlamento Europeo, especialmente en aquellos Estados donde los distritos tienen una gran importancia en la asignación de escaños. Los EEMM deben, por lo tanto, ser cuidadosos al trazar los distritos electorales para evitar prácticas que puedan distorsionar la representación democrática y llevar a una desproporcionalidad en los resultados.
En cuanto a los métodos de votación, la diversidad entre los EEMM es igualmente notable. Mientras que la votación en urna sigue siendo el método más común, países como Estonia han sido pioneros en la introducción del voto electrónico, permitiendo a los ciudadanos emitir su voto a través de internet. Otros países, como Alemania, han explorado el voto por correo como una opción para facilitar la participación electoral, especialmente para aquellos que no pueden acudir a los centros de votación en el día de las elecciones. Estas variaciones en los métodos de votación reflejan no solo las innovaciones tecnológicas y administrativas de cada país, sino también sus distintas actitudes hacia la accesibilidad y la integridad del proceso electoral.
A pesar de esta autonomía, es importante señalar que las decisiones nacionales en estos aspectos deben ser coherentes con los principios y objetivos generales del derecho electoral de la UE. Por ejemplo, cualquier sistema de votación, umbral electoral o método de votación adoptado a nivel nacional no debe contravenir los principios de igualdad, no discriminación y proporcionalidad establecidos por la legislación europea. El TJUE ha desempeñado un papel crucial en asegurar que las prácticas nacionales se alineen con estos principios, interviniendo cuando es necesario para corregir desviaciones que podrían comprometer la equidad del proceso electoral europeo.
En conclusión, la autonomía de los EEMM en aspectos no regulados directamente por la legislación europea es una característica esencial del sistema electoral de la UE. Esta autonomía permite a los EEMM adaptar el proceso electoral a sus propias tradiciones, necesidades y contextos, mientras se mantiene un marco común que garantiza la coherencia y equidad del proceso a nivel supranacional. Este equilibrio entre la subsidiariedad y la armonización es fundamental para la legitimidad democrática de la UE, ya que permite a los EEMM mantener un grado de control sobre el proceso electoral, asegurando al mismo tiempo que todos los ciudadanos de la UE puedan participar en un sistema electoral que respete los valores fundamentales de la democracia europea[23].
No obstante, este enfoque flexible y descentralizado también ha contribuido a que, hasta la fecha, no pueda hablarse de un verdadero sistema electoral europeo uniforme. A pesar de los esfuerzos realizados, incluyendo la Acta Electoral de 1976, que marcó un hito en la legitimidad democrática del Parlamento Europeo, muchos de los elementos clave que podrían haber avanzado hacia la uniformidad —como la circunscripción transnacional— no se han materializado. La persistente ausencia de un “demos europeo” y las dificultades para crear un espacio de debate político a nivel supranacional reflejan las complejidades y resistencias inherentes al proceso de consolidación del derecho electoral en la UE[24].
4 DESAFÍOS ACTUALES Y FUTURO DEL SISTEMA ELECTORAL EUROPEO
El estudio del proceso electoral de la UE revela un sistema complejo y único que busca equilibrar la representación equitativa y la diversidad de sus EEMM. A lo largo del artículo, se ha destacado cómo los Tratados Fundacionales y las directivas han conformado un marco electoral robusto. Sin embargo, este sistema enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados para fortalecer la legitimidad democrática de la Unión.
Uno de los principales logros del sistema electoral de la UE es su capacidad para integrar principios fundamentales como la proporcionalidad decreciente y el derecho de los ciudadanos a votar y ser candidatos en cualquier EM. Estos principios no solo refuerzan la cohesión entre los EEMM, sino que también garantizan una representación más justa y equitativa en el Parlamento Europeo. Esta estructura es esencial para sostener la legitimidad democrática de la Unión, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan una voz en la toma de decisiones supranacionales.
Sin embargo, no se pueden ignorar las tensiones que surgen de la autonomía de los EEMM en aspectos no regulados directamente por la legislación europea. La diversidad de sistemas de votación, umbrales electorales y métodos de campaña entre los EEMM puede llevar a una fragmentación que, si bien respeta las tradiciones nacionales, también plantea desafíos para la cohesión y la uniformidad del proceso electoral en toda la UE. Esta autonomía, aunque valiosa, debe estar alineada con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación para evitar distorsiones en la representación política.
Por ejemplo, las diferencias en los umbrales electorales pueden afectar la proporcionalidad de los resultados y la representación de minorías políticas. La ausencia de un sistema electoral uniforme dificulta la comprensión del proceso por parte de los ciudadanos y puede generar desconfianza en las instituciones europeas.
La baja participación ciudadana en las elecciones europeas sigue siendo una preocupación. A pesar de los avances normativos, muchos ciudadanos no perciben las elecciones europeas con la misma importancia que las nacionales, lo que refleja una desconexión que debe ser abordada si se quiere fortalecer la legitimidad democrática de la UE. Según datos del Parlamento Europeo, la participación en las elecciones de 2019 fue del 50,6%, la más alta en veinte años, pero aún indica que casi la mitad de los votantes potenciales no acudieron a las urnas.
El futuro del sistema electoral europeo dependerá de su capacidad para adaptarse a las demandas de sus ciudadanos y los desafíos emergentes. Algunas propuestas para fortalecer el sistema incluyen:
- Armonización de prácticas electorales: Avanzar hacia una mayor uniformidad en aspectos clave, como los sistemas de votación y los umbrales electorales, podría mejorar la cohesión y la comprensión del proceso electoral por parte de los ciudadanos.
- Fomento de la participación ciudadana: Implementar campañas de educación cívica y programas que incentiven la participación, especialmente entre los jóvenes y grupos tradicionalmente menos involucrados. El uso de tecnologías digitales y redes sociales podría ser una herramienta efectiva para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos.
- Innovación tecnológica segura: Explorar métodos de votación electrónica o en línea, garantizando la seguridad y confidencialidad, para facilitar el acceso al voto y adaptarse a las realidades de una sociedad cada vez más digital.
- Listas transnacionales: Considerar la introducción de listas electorales transnacionales podría fomentar una perspectiva más europea en las elecciones y fortalecer la identidad común, superando el enfoque exclusivamente nacional de las campañas y debates electorales.
El sistema electoral de la UE ha logrado avances notables en la creación de un marco democrático inclusivo y representativo. No obstante, los desafíos persisten, especialmente en la armonización de las prácticas electorales y en la movilización de una mayor participación ciudadana. El éxito futuro del derecho electoral europeo dependerá de la voluntad política y de los esfuerzos conjuntos para garantizar que la democracia en la UE no solo sea un ideal, sino una realidad accesible y efectiva para todos.
La inacción frente a estos desafíos podría agravar la desconexión entre las instituciones europeas y sus ciudadanos, debilitando la legitimidad democrática y la cohesión de la Unión. Por tanto, es imperativo que los líderes europeos y los EEMM trabajen de manera colaborativa para modernizar y armonizar el sistema electoral, promoviendo una participación más amplia y consciente en el proceso democrático europeo.
5 CONSIDERACIONES FINALES
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 ofrecen una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los avances y limitaciones del sistema electoral de la UE. A lo largo de su evolución, este sistema ha intentado equilibrar la diversidad de los EEMM con la necesidad de una mayor cohesión democrática. Sin embargo, los resultados y desafíos que emergen de estas elecciones nos llevan a cuestionar si los esfuerzos realizados hasta ahora son suficientes para superar las tensiones inherentes a este equilibrio.
El leve incremento en la participación electoral, que alcanzó el 52%, marca un progreso modesto pero significativo. No obstante, este dato revela también que casi la mitad del electorado sigue al margen de un proceso que define la configuración democrática de la Unión. Si bien iniciativas como las campañas de sensibilización y los esfuerzos por involucrar a los jóvenes han dado frutos parciales, queda claro que la desconexión entre los ciudadanos y las instituciones europeas persiste como un desafío estructural. Las elecciones europeas, para muchos, aún no tienen el mismo peso que las nacionales, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el Parlamento Europeo como órgano representativo.
Entre las novedades de estas elecciones, la expansión del voto digital en algunos EEMM se presenta como un paso hacia la modernización del proceso electoral. Países como Estonia han consolidado su liderazgo en este ámbito, mostrando que la tecnología puede facilitar el acceso y fomentar la participación. Sin embargo, la implementación desigual de esta medida resalta las diferencias en la capacidad y disposición de los EEMM para adoptar soluciones innovadoras. Esta disparidad no solo subraya la fragmentación del sistema, sino que también plantea interrogantes sobre la viabilidad de construir un modelo electoral verdaderamente uniforme en un contexto tan diverso.
Otro punto que merece atención es la ausencia, una vez más, de listas transnacionales. Aunque estas listas han sido objeto de amplio debate, su exclusión refleja la resistencia de los EEMM a avanzar hacia un modelo más integrado que trascienda las fronteras nacionales. Sin esta herramienta, el Parlamento Europeo sigue configurándose como una suma de intereses nacionales, lo que dificulta la creación de un “demos europeo” cohesionado. La falta de un enfoque supranacional en las campañas y debates electorales limita la percepción del Parlamento como un espacio verdaderamente representativo de toda la Unión.
Por otra parte, el análisis de los resultados de 2024 no puede ignorar las amenazas digitales que han rodeado estas elecciones. A pesar de los avances normativos, como la Ley de Servicios Digitales y el Código de Prácticas sobre Desinformación, las campañas de desinformación y la manipulación en redes sociales han continuado ejerciendo presión sobre la integridad del proceso electoral. Si bien estas iniciativas son pasos importantes, su efectividad depende de una implementación rigurosa y de la capacidad de las instituciones europeas para adaptarse a un entorno digital en constante evolución. La amenaza de injerencias externas no solo pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las elecciones, sino que también socava la legitimidad democrática de la Unión.
En este contexto, resulta necesario plantear varias preguntas fundamentales: ¿Es suficiente el marco normativo actual para garantizar una representación equitativa y una participación significativa? ¿Pueden las instituciones europeas superar las tensiones entre la autonomía de los EEMM y la necesidad de armonización? ¿Qué pasos adicionales deben tomarse para que el Parlamento Europeo sea percibido como un foro genuinamente supranacional? Las respuestas a estas preguntas no son inmediatas, pero su exploración será crucial para definir el futuro de la democracia europea.
De cara al futuro, el éxito del sistema electoral europeo dependerá de su capacidad para adaptarse a los retos contemporáneos y responder a las expectativas de sus ciudadanos. La armonización de prácticas electorales, la introducción de listas transnacionales, la mejora de la accesibilidad al voto y la lucha contra la desinformación son solo algunos de los pasos necesarios para consolidar un modelo más cohesionado y representativo. No se trata únicamente de modernizar el proceso electoral, sino de construir un sistema que refleje los valores fundamentales de la Unión: igualdad, inclusión y solidaridad.
Las elecciones de 2024 nos recuerdan que la democracia europea, aunque sólida en sus bases, necesita un compromiso renovado para superar las fracturas que amenazan su cohesión. La inacción frente a estos desafíos podría profundizar la desconexión entre las instituciones y los ciudadanos, debilitando los pilares mismos del proyecto europeo. Sin embargo, con voluntad política y una visión estratégica a largo plazo, es posible construir un sistema electoral que no solo sea funcional, sino también inspirador, capaz de reforzar el sentido de pertenencia y confianza en la Unión.
En última instancia, la legitimidad democrática de la UE no se define únicamente por sus marcos normativos, sino por su capacidad para conectar con los ciudadanos, garantizar su participación y reflejar su diversidad. Las elecciones de 2024, con sus luces y sombras, han dejado claro que la construcción de una democracia supranacional es un proceso continuo que requiere ajustes, innovación y, sobre todo, un compromiso firme con los valores que definen a Europa. Solo así será posible avanzar hacia un sistema electoral que no solo responda a las demandas del presente, sino que también inspire confianza en el futuro.
6 REFERENCIAS
ABRIL MARTI, Pablo y MACIEJEWSKI, Mariusz, “El Parlamento Europeo: modalidades de elección”, Fichas temáticas sobre la UE, Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures>, Acceso en: 15/8/2024.
ALONSO DE LEÓN, Sergio, “Crónica de la reforma electoral europea”, Revista de las Cortes Generales, núm. 106, primer semestre de 2019, pp. 229-267, Disponible en: <https://doi.org/10.33426/rcg/2019/106/1408>, Acceso en: 29/7/2024.
BAYONA I ROCAMORA, Antoni, “Comentario a la Sentencia del TJUEde 19 de diciembre de 2019 (caso Oriol Junqueras)”, Legebiltzarreko Aldizkaria – LEGAL – Revista del Parlamento Vasco, núm. 1, 2020, pp. 130-141, Disponible em <https://doi.org/10.47984/legal.2020.005>, Acceso en: 15/8/2024.
CERVELL HORTAL, María José, “Ciberinjerencias en procesos electorales y principio de no intervención: una perspectiva internacional y europea”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 45, junio 2023, pp. 1-30, Disponible en: <DOI: 10.17103/reei.45.03>.
FERNÁNDEZ ESQUER, Carlos, “Un apunte sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de sistemas electorales”, Revista de Derecho Electoral y Ciencia Política, Año 6, núm. 12, julio-diciembre 2017, pp. 25-38.
FERRER MARTÍN DE VIDALES, Covadonga, “La nueva propuesta de reforma de las elecciones al Parlamento Europeo: ¿destinada otra vez al fracaso?”, Revista General de Derecho Europeo, vol. 60, 2023, Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures>, Acceso em 19/8/2024.
GARCÍA GARCÍA, María Jesús, et al. “El sistema electoral europeo: cuando el todo no equivale a la suma de las partes”, Revista de Estudios Europeos, núm. 74, julio-diciembre, 2019, pp. 3-29.
HAMMERICKSEN, Baylee, Delineando la democracia: la política de manipulación de los distritos electorales en una perspectiva comparada, 2024, Tesis doctoral, Universidad de Oregon.
HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, Juan, “Los sistemas electorales”, en DEL ÁGUILA TEJERINA, Rafael (coord.), Manual de Ciencia Política, Madrid, Trotta, 2000, pp. 349-390.
HERNÁNDEZ, Nicolás Palomo, “«Demoicracia» y legitimidad democrática en la UE:¿ una alternativa teórica?”, Revista española de ciencia política, 2024, n.º 64, p. 129-151.
LÓPEZ CUESTA, Víctor, “La actualización del régimen jurídico de las elecciones al Parlamento Europeo”, Revista General de Derecho Europeo, 2019, núm. 47, p. 7.
LUTHER, Jörg, “El constitucionalista europeo como observador participante de la democracia europea”, ReDCE, Año 6, núm. 12, julio-diciembre 2009, pp. 59-72.
PASCUAL PLANCHUELO, Víctor C. La observación electoral internacional de las organizaciones intergubernamentales: Su alcance en derecho internacional público y en la generación del derecho a la democracia, Tesis doctoral dirigida por Fanny Castro-Rial Garrone y Eduardo Trillo de Martín-Pinillos, UNED, 2016, Disponible en: < hdl.handle.net>. Acceso en: 2/8/2024.
PETITHOMME, Mathieu, “La despolitización de la política europea y el dilema del déficit democrático”, Cuadernos Europeos de Deusto, núm. 39/2008, Bilbao, pp. 137-167.
RAMÍREZ GONZÁLEZ, Victoriano, “El método parabólico para distribuir los escaños del Parlamento Europeo entre los Estados de la UE”, Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), 2007, núm. 63, p. 1.
RÍOS SIERRA, Jerónimo, “La cuestión del procedimiento electoral uniforme para el Parlamento Europeo: pasado, presente y futuro”, Revista Universitaria Europea, núm. 14, enero-junio 2011, pp. 39-70.
SANMARTÍN PARDO, José J., “El Voto y el Derecho. Una Propuesta de Reforma Electoral para Europa”, Revista de Derecho de la UE, núm. 3, 2.º semestre 2002, pp. 57-68.
[1] Profesora Asociada Doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, 09001, Burgos, España. Email: satome@ubu.es, https://orcid.org/0000-0002-1645-8265.
[2] ABRIL MARTI, Pablo y MACIEJEWSKI, Mariusz, “El Parlamento Europeo: modalidades de elección”, Fichas temáticas sobre la UE, Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures>, Acceso en: 15/8/2024.
[3] Véase también LÓPEZ CUESTA, Víctor, “La actualización del régimen jurídico de las elecciones al Parlamento Europeo”, Revista General de Derecho Europeo, 2019, núm. 47, p. 7.
[4] RÍOS SIERRA, Jerónimo, “La cuestión del procedimiento electoral uniforme para el Parlamento Europeo: pasado, presente y futuro”, Revista Universitaria Europea, núm. 14, enero-junio 2011, pp. 39-70.
[5] Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (DO L 329 de 30.12.1993, p. 34–38).
[6] Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (DO L 368 de 31.12.1994, p. 38–47).
[7] FERRER MARTÍN DE VIDALES, Covadonga, “La nueva propuesta de reforma de las elecciones al Parlamento Europeo: ¿destinada otra vez al fracaso?”, Revista General de Derecho Europeo, vol. 60, 2023, Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures>, Acceso em 19/8/2024.
[8] Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77-123).
[9] Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica la Directiva 93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (DO L 26 de 26/01/2013, p. 27-29).
[10] Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo, de 13 de julio de 2018, por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo de 20 de septiembre de 1976, (DO L 178 de 16.7.2018, p. 1-3).
[11] Reglamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo, (DO L 85I de 27/03/2019, p. 7-10).
[12] Propuesta de Reglamento del Consejo, de 3 de mayo de 2022, relativa a la elección de los miembros del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, Bruselas, 16/5/2022 (COM(2022) 223 final).
[13] Véase en ABRIL MARTI, Pablo y MACIEJEWSKI, Mariusz, “El Parlamento Europeo: modalidades…”, op. cit.
[14] El sistema electoral europeo se caracteriza por su diversidad, no solo en la aplicación del principio de proporcionalidad decreciente, sino también en la forma en que cada Estado miembro adapta aspectos como los umbrales electorales y los métodos de votación a sus contextos nacionales. Este enfoque flexible busca mantener la equidad y la representatividad dentro del Parlamento Europeo, respetando a su vez las tradiciones democráticas individuales de cada Estado; véase GARCÍA GARCÍA, María Jesús, et al. “El sistema electoral europeo: cuando el todo no equivale a la suma de las partes”, Revista de Estudios Europeos, núm. 74, julio-diciembre, 2019, pp. 3-29.
[15] El método parabólico, propuesto por Victoriano Ramírez González, ofrece una alternativa matemática robusta para la distribución de escaños en el Parlamento Europeo. Este enfoque busca respetar el principio de proporcionalidad decreciente, garantizando que los estados más grandes no reciban escaños en proporción directa a su población, mientras que los estados más pequeños estén adecuadamente representados, véase RAMÍREZ GONZÁLEZ, Victoriano, “El método parabólico para distribuir los escaños del Parlamento Europeo entre los Estados de la UE”, Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), 2007, núm. 63, p. 1.
[16] Aunque desborda ligeramente el contenido del epígrafe, es necesario señalar y coincidir con CERVELL HORTAL que la implementación de estrategias de ciberseguridad y la promoción de la transparencia en los procesos electorales son ahora elementos esenciales para salvaguardar la democracia en la UE y asegurar que las elecciones reflejen verdaderamente la voluntad de los ciudadanos, véase CERVELL HORTAL, María José, “Ciberinjerencias en procesos electorales y principio de no intervención: una perspectiva internacional y europea”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, n.º 45, junio 2023, pp. 1-30, Disponible en: <DOI: 10.17103/reei.45.03>.
[17] RÍOS SIERRA, Jerónimo, “La cuestión del procedimiento ...”, op. cit. pp. 58-59.
[18] El análisis de Jörg Luther sobre la democracia en la UE subraya la importancia de la observación constitucional y el desarrollo de una cultura democrática europea sólida. Luther destaca la necesidad de reformas en el sistema electoral europeo y la promoción de formas de democracia directa, argumentando que estos cambios son fundamentales para fortalecer la legitimidad democrática y la cohesión política en la EU, véase en LUTHER, Jörg, “El constitucionalista europeo como observador participante de la democracia europea”, ReDCE, Año 6, núm. 12, julio-diciembre 2009, pp. 59-72.
[19] El proceso de integración europea ha llevado a un constante ajuste de los marcos normativos nacionales para alinearse con los principios democráticos comunes establecidos a nivel supranacional. Esta adaptación no solo ha fortalecido la cohesión interna de la UE, sino que también ha garantizado que la diversidad de sus EEMMse refleje en la estructura y funcionamiento de sus instituciones democráticas, vease en este sentido ALONSO DE LEÓN, Sergio, "Crónica de la reforma electoral europea," Revista de las Cortes Generales, n.º 106, primer semestre de 2019, pp. 229-267, https://doi.org/10.33426/rcg/2019/106/1408.
[20] Mathieu Petithomme, en su análisis sobre la despolitización de la política europea, destaca cómo la autonomía de los EEMMen la gestión de procesos electorales puede contribuir al déficit democrático en la UE. Petithomme argumenta que la falta de un debate político robusto a nivel europeo y la tecnocracia predominante alejan a los ciudadanos del proceso de toma de decisiones, afectando la legitimidad democrática de las instituciones europeas, véase com mayor profundidad PETITHOMME, Mathieu, “La despolitización de la política europea y el dilema del déficit democrático”, Cuadernos Europeos de Deusto, núm. 39/2008, Bilbao, pp. 137-167.
[21] RÍOS SIERRA, Jerónimo, “La cuestión del procedimiento ...”, op. cit. pp. 56-57, véase también HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, Juan, “Los sistemas electorales”, en DEL ÁGUILA TEJERINA, Rafael (coord.), Manual de Ciencia Política, Madrid, Trotta, 2000, pp. 349-390.
[22] Véase sobre el gerrymandering a HAMMERICKSEN, Baylee, Delineando la democracia: la política de manipulación de los distritos electorales en una perspectiva comparada, 2024, Tesis doctoral, Universidad de Oregon. Este fenómeno se ha estudiado ampliamente en sistemas como el de los Estados Unidos, donde los distritos se modifican frecuentemente para maximizar el poder de un partido. Existen dos estrategias principales: “cracking”, que dispersa a los votantes de un grupo en varios distritos para diluir su influencia, y “packing”, que concentra a los votantes de un grupo en un solo distrito para minimizar su impacto en otros. El gerrymandering es un desafío significativo para la equidad electoral, afectando la competencia y contribuyendo a la polarización política.
[23] Véase el interessante trabajo de HERNÁNDEZ, Nicolás Palomo, “«Demoicracia» y legitimidad democrática en la UE:¿ una alternativa teórica?”, Revista española de ciencia política, 2024, n.º 64, p. 129-151. En la teoría de la demoicracia, se cuestiona la capacidad de los marcos tradicionales de la democracia clásica para evaluar la legitimidad democrática de la UE (UE), dado que esta última no depende de un demos único. En lugar de ello, la legitimidad democrática se sustenta en una red de múltiples demoi, es decir, los diferentes pueblos o Estados miembros. Esta perspectiva transnacional ofrece una forma alternativa de entender la legitimidad democrática, más allá de las categorías tradicionales de soberanismo o supranacionalismo, destacando la necesidad de coordinación y coexistencia entre los pueblos europeos para sostener el proyecto de integración europeo.
[24] ALONSO DE LEÓN, Sergio, “Crónica de la reforma electoral ...” op.cit, pp. 263-264.