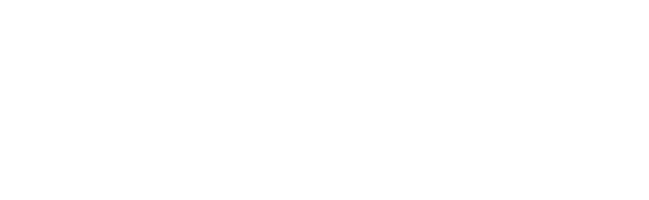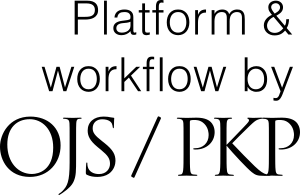Competencias comunicativas en el derecho
Communicative competences in the law
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.03
Recibido/Received 24/07/2024 – Aprobado/Approved 16/12/2024
Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte[1] – https://orcid.org/0000-0002-9148-659X
Resumen
La comunicación básica y primitiva de los animales para comunicar miedo, hambre, para huir ante una amenaza, etcétera, son, en cierta medida, formas de comunicar; no obstante, son formas instintivas de comunicación que no alcanzan mayor envergadura que la mera sobrevivencia. En el caso de los seres humanos, nuestra capacidad de comunicación nos lleva a poder manifestar situaciones que van más allá de los instintos. Con la comunicación inteligente se transmiten teorías, desarrollos y explicaciones sobre nuestra propia existencia y sobre todo aquello que nos rodea y construimos en nuestras sociedades. El Derecho es una de esas construcciones. En lo jurídico, los juristas nos desenvolvemos en el ámbito judicial, administrativo, docente, etcétera y, en todos estos, la comunicación eficiente es una competencia indispensable para nuestro cabal desenvolvimiento profesional. Un jurista que no comunica (escribe mal y dice mal), por acertado que sea el contenido teórico de sus discursos, no será eficiente en su profesión. Comunicar es fundamental para el jurista. El objetivo del presente artículo es advertir la importancia de la comunicación eficiente en los juristas. La hipótesis sostiene lo crucial de esta eficiencia para la excelencia profesional. Utilizamos el método descriptivo, evidenciado la situación; también nos servirnos del método descriptivo proponiendo una solución a esta patente situación de déficit. El resultado mayor alcanzado en este trabajo es saber de una manera lógica, intensa, persuasiva, reflexiva y directa, el cómo ejercer las técnicas de comunicación y el cómo argumentar analíticamente cada caso concreto y cada cuerpo legal de manera eficiente.
Palabras clave: Lenguaje jurídico; comunicación eficiente; enseñanza universitaria.
Abstract
The basic and primitive communication of animals to communicate fear, hunger, to flee from a threat, etc., are, to a certain extent, forms of communication; however, they are instinctive forms of communication that do not go beyond mere survival. In the case of human beings, our ability to communicate enables us to express situations that go beyond instinct. Intelligent communication transmits theories, developments and explanations about our own existence and about everything that surrounds us and that we construct in our societies. Law is one of these constructions. In the legal field, we jurists work in the judicial, administrative, teaching and other areas and, in all of these, efficient communication is an indispensable competence for our professional development. A jurist who does not communicate (writes badly and says badly), no matter how accurate the theoretical content of his or her speeches, will not be efficient in his or her profession. Communicating is fundamental for the jurist. The aim of this article is to highlight the importance of efficient communication for jurists. The hypothesis supports the crucial importance of this efficiency for professional excellence. We use the descriptive method to highlight the situation; we also use the descriptive method to propose a solution to this obvious deficit. The main result achieved in this work is to know in a logical, intense, persuasive, reflexive and direct way, how to exercise the techniques of communication and how to argue analytically each concrete case and each legal body in an efficient way.
Keywords: Legal language; effective communication; university education.
Sumario:1. Introducción; 2. El lenguaje jurídico; 3. Problemas en la comunicación jurídica; 4. La mentalidad analítica. Método del Caso (Case Method); 5. Sobre el modelo de la enseñanza actual en el Derecho; 6. Comunicación eficaz; 7. Comunicación persuasiva; 8. Consideraciones finales; 9. Referencias.
1 INTRODUCCIÓN
No cabe duda de la importancia neurálgica que tiene para un jurista el poseer las adecuadas competencias comunicativas en el desenvolvimiento de su ejercicio profesional. El buen uso del lenguaje, tanto escrito como hablado, que identifica a un buen jurista, reúne tradición e innovación. Así pues, si bien lo ortodoxo de la tradición comunicativa resulta adecuado, solemne, distinguido y formal, no se debe descartar la comunicación eficiente ni la innovación propia de la dinámica social. Los límites del lenguaje jurídico determinan los límites del universo del Derecho. Los juristas deben procurar una comunicación eficiente evitando la limitación que impida u obstaculice la correcta transmisión de aquello que se busca decir. No es lo mismo «hablar» que «decir». Hablar, habla todo el mundo. Decir, implica la capacidad eficiente de comunicar. Cuando, en un diálogo, el interlocutor consigue descifrar -además del significado literal de lo que se le habla- el sentido intencional y contextual de lo que se le quiere decir, entonces estaremos frente a una comunicación eficiente porque aquella habrá alcanzado la plenitud de su finalidad.
El objetivo del presente artículo es advertir la importancia que tiene el desarrollo de la comunicación eficiente en los juristas, pues la hipótesis es que este es un tema crucial para alcanzar el liderazgo y la excelencia profesional, más aún en los tiempos que corren donde las nuevas tecnologías de la comunicación pervierten el lenguaje, lo llevan al reduccionismo o, simplemente, lo desmerecen por su necesidad de mayor esfuerzo para poder ser adquirido. En el desarrollo de este trabajo académico utilizamos el método descriptivo, evidenciado la situación existente; también nos servirnos del método descriptivo en aras de proponer una solución a esta patente situación de déficit en la eficiencia comunicacional del jurista. El resultado mayor alcanzado en este trabajo es advertir que como juristas tenemos que saber de una manera lógica, intensa, persuasiva, reflexiva y directa, el cómo ejercer las técnicas de comunicación eficaz y el cómo argumentar analíticamente cada caso concreto y cada cuerpo legal a fin de alcanzar la justicia. El ser meros juristas operativos y repetidores de lo que dice la ley o lo que dicen otros, para evitarnos desarrollar nuestras propias aptitudes de comunicación jurídica, no es lo que corresponde a juristas auténticos y de bien.
2 EL LENGUAJE JURÍDICO
La comunicación en el mundo del derecho es una cuestión fundamental. Todos los juristas estaremos de acuerdo en ello. Así pues, resulta crucial el adquirir todas las competencias comunicativas durante el aprendizaje del derecho. Esto, por supuesto, incluye tanto las competencias de la comunicación escrita como las competencias de la comunicación oral.
Desde ya adelanto, que es completamente indispensable que un buen jurista sepa desenvolverse bien y con destreza, y en los tres tipos de lenguaje que le serán necesarios durante toda su vida profesional; me refiero al lenguaje de la palabra, al de la escritura y al lenguaje de la imagen (este último, constituido por el lenguaje paraverbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje formal que usamos al escribir). Principalmente, como vemos, el lenguaje se refiere al lenguaje escrito y al lenguaje oral; el lenguaje de la imagen es un lenguaje complementario al que se le debe poner atención para la mejor eficiencia de lo que queremos comunicar. El lenguaje escrito y el lenguaje hablado son la base de la comunicación que todo jurista debe controlar con suficiencia y agilidad:
el de la escritura es un lenguaje que responde a los mismos criterios y similares pautas que el lenguaje oral. Solo los diferencia el medio, el canal utilizado (…) el lenguaje de la escritura se estructura en torno a los elementos de la comunicación clásicos. Un emisor que piensa, traduce y emite. Y un receptor que percibe, traduce y actúa. Por eso buena parte de los problemas de comunicación que se dan en el lenguaje oral se producen también en el lenguaje escrito, aunque a veces presenten formas distintas. (Aragüés, 2014, pág. 75 y 76)[2]
Obviamente, el aprendizaje de las competencias comunicativas no sustituye a las competencias teóricas y críticas que cada jurista y estudiante de derecho deben cuidar en su carrera profesional. De hecho, estas competencias se complementan entre sí; la capacidad de analizar y comunicar una teoría debe estar presente y dearrollada siempre en todo jurista que sea realmente competente en la profesión, sea cual sea el ámbito donde se desenvuelva; no obstante, evidentemente, las habilidades comunicativas -las competencias comunicativas- son de una necesidad crucial para el jurista; en este sentido, podemos fijar tres habilidades básicas que debe desarrollar todo buen jurista para desenvolverse bien en el ámbito del derecho:
- Forjar su oratoria jurídica; es decir, adquirir la capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio.
- Forjarse el hábito de la lectura; así como la capacidad de entender e interpretar textos relacionados, directa o indirectamente, con el Derecho.
- Alcanzar la capacidad de redactar escritos de forma correcta, especialmente, los jurídicos.
El desarrollo de estas capacidades tendrá aplicaciones prácticas de todo orden en el desenvolvimiento profesional del jurista; por ejemplo, en las intervenciones públicas, en la realización de informes, dictámenes, escritos, demandas, sentencias, reclamaciones, preparación de oposiciones, traslado de documentación, investigación, comunicación diplomática, etcétera.
En la comunicación, también es básico e importante el hábito de la definición. Este tiene que ver con conocer los términos y los conceptos que utilizamos en los argumentos que plasmamos tanto en el lenguaje escrito como en el hablado. Sin un claro conocimiento de los conceptos que utilizamos en nuestros argumentos jurídicos, la elaboración de una comunicación precisa, prudente e inteligente es muy difícil de alcanzar: «Tener conceptos claros es el primer paso en la elaboración del pensamiento y por eso, la importancia de las definiciones precisas (…) a fin de tener puntos de partida sólidos (…).»[3]
Si todo lo anterior es así y las competencias comunicativas son tan importantes para los juristas, entonces, cabría preguntarse si esto es lo que nos distingue del resto de profesionales; es decir, cabría preguntarse qué distingue a un jurista de un médico, de un ingeniero, de un arquitecto o de cualquier otro tipo de profesional. Lo que pasa es que las formalidades que se utilizan en el lenguaje jurídico deben guardar un profundo rigor en el uso correcto de los tecnicismos. El lenguaje jurídico, es un lenguaje distinto, que no está abierto a cualquiera; nuestro lenguaje está revestido de una formalidad y un rigor que lo hace un lenguaje distinguido con respecto a todas las demás profesiones y dota al jurista de una especificidad que tenemos que saber reconocer en el desarrollo de nuestra vida académica y profesional.
3 PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN JURÍDICA
Los juristas que por vocación nos dedicamos a la noble labor docente, detectamos vicios en nuestros alumnos que, por su reiteración y amplitud, identificamos como vicios estabilizados y recurrentes en la educación contemporánea. Esta situación ya es un mal sistémico educacional que rebasa fronteras y que hace que los alumnos lleguen al nivel universitario sin contar, por ejemplo, con el hábito de la lectura -muchos no se han leído un solo libro completo en su vida-, sin saber redactar un escrito, con inexcusables errores de ortografía y, lo que es peor, sin haber desarrollado la capacidad de comprensión y crítica sobre textos y teorías; solo repiten lo que otros dicen sin mayor esfuerzo. Se han acostumbrado a memorizar conceptos y temas, para luego expulsar lo memorizado en un examen escrito u oral, pero sin mayor entendimiento o reflexión sobre lo que responden. Son meros repetidores de lo que memorizan, sin importarles que lo memorizado sea correcto o no pues al cabo de un poco tiempo ni recordarán lo que respondieron. Lo cierto, es que, los alumnos, pocos días después, no recuerdan ni el examen ni las respuestas, incluso aquellas en las que acertaron. Obviamente, esta forma de acercarse al Derecho afecta la posibilidad de que el estudiante se haga con las competencias que le exige la profesión de jurista. Y, por supuesto, no se puede esperar formalidad correcta ni eficiente en la comunicación, si es que el estudiante y el jurista no han adquirido las debidas competencias de análisis y reflexión propia.
La habilidad de comunicación, tanto en la expresión escrita como en la expresión hablada, en el caso del jurista, es siempre formal; desde un correo electrónico hasta una demanda y cualquier comunicación escrita u oral del jurista debe estar revestida de formalidad y corrección. No obstante, siendo esto así, es habitual -aunque no en todos los alumnos ni en todos los juristas, pero sí en demasiados casos- ver escritos en los que falta análisis y estructuración previa; no se estudia ni se revisa previamente lo que se va a finalmente escribir y se cae en errores que podríamos resumir en: ausencia de preparación y estructuración del discurso, reiteración de términos, deficiencia ortográfica, léxico pobre y uso defectuoso o inadecuado de los tecnicismos, etcétera. Por su parte, en la comunicación verbal también se pueden advertir deficiencias que podemos resumir en: no se práctica ni se cuida la expresión hablada, vocabulario deficiente e insuficiente, dicción ininteligible, abuso de términos coloquiales, uso de términos grotescos y soeces., repetición de términos o muletillas (‘e…’; ‘digamos’, ‘¡¿no?!’), preparación exclusivamente memorística, etcétera.
Todas estas situaciones problemáticas, hacen que sea muy necesaria la enseñanza de las competencias comunicativas en la universidad; es fundamental que los juristas las aprendan desde el inicio de su carrera profesional.
En principio, la competencia escrita, para poder adquirirla, se tiene que forjar apoyándose en el hábito de la lectura, y esto incluye la lectura de manuales bien escritos que disciplinen al estudiante a familiarizarse con el léxico de los buenos textos y con el buen uso de los términos en el ámbito del Derecho. Sin embargo, hoy los alumnos no se leen los manuales de cada asignatura ni leen obras que tengan que ver con el Derecho y, hay otro gran número de alumnos, que directamente no leen nada. Los alumnos prefieren que se les dé esquemas, y luego ellos, hacen esquemas de los esquemas; buscan resúmenes que venden por internet los antiguos alumnos, para luego hacer resúmenes de los resúmenes; o, buscan que el tema lo haya desarrollado y leído otro y que lo explique en alguna plataforma de internet (como YouTube, por ejemplo). Todos estos son instrumentos seductores que permiten a los estudiantes huir de la lectura verdaderamente provechosa y, con ello, de su buena formación para forjarse este necesario hábito. Un estudiante de Derecho y un jurista que no leen, no alcanzarán nunca una óptima competencia en la escritura ni en la comunicación verbal. La deficiencia en estas competencias es actualmente patente en todas las universidades. Si bien los avances tecnológicos han facilitado el acceso inmediato a la información y a determinados instrumentos que simplifican la labor académica, a la vez, han desvalorado el interés por el esfuerzo en el estudio y por la formación sólida y crítica de las competencias profesionales. Se ha desvirtuado el hábito del estudio intenso y, con ello, el hábito de la lectura y del esfuerzo. La facilidad que propone la informática y los avances tecnológicos, han relegado y reducido el esmero intelectual, a la simple y rápida búsqueda de información en internet. Es decir, se ha impuesto el hábito del mínimo esfuerzo que se ve reflejado en estas interrogantes: ¿para qué voy a investigar o leer sobre ese tema si ya está resumido y explicado en internet?, ¿para qué voy a estudiar el examen de los manuales y libros, si ya hay una web que cuelga resúmenes, y hasta puedo encontrar los exámenes de cursos pasados?
Resulta claro, que es indispensable reparar este innegable vicio de la dejadez que ha incursionado en los sistemas educativos de todo nivel. Los docentes estamos llamados a reparar la extrema simplificación en el que caen los alumnos, a desintoxicarlos del desinterés por el esfuerzo académico intenso, o de ese mal hábito de solo memorizar conceptos y temas con el único interés de aprobar exámenes.
Hay que aprender a comunicar, tanto de manera escrita como de manera verbal, correctamente, y hay que aprender a estudiar de manera intensa, analítica e inteligente; evidentemente, esto supone, que hay que crear las condiciones organizativas apropiadas, desde la enseñanza, a fin de que los estudiantes de Derecho aprecien el resultado que produce su esmero y dedicación intensa en el estudio y la preparación inteligente de sus competencias profesionales, incluidas las comunicativas y las de estudio. Es patente que trabajar en la comunicación y en la forma correcta del estudio del Derecho, todo esto, redunda en la mejora de las habilidades de los juristas en pro de alcanzar la verdadera eficiencia profesional. Sin intensidad no hay estudio ni profesionalidad: «la estudiosidad se ocupa propiamente del conocimiento. «Estudio» es una palabra que designa aplicación intensa de la mente a algo, cosa que no puede hacer sino mediante su conocimiento»[4].
Hay que iniciar cimentando las ideas que se pretenden argumentar, y hay que hacerlo desde un edificio retórico. En la retórica antigua a esta etapa inicial se le llamaba inventio; en esta etapa se deciden los argumentos que se van a comunicar. Esta es la etapa que tiene más conexión con la comunicación jurídica y es a partir de esta fase en la que se irán construyendo tanto los escritos que se presenten, como las defensas orales que se realicen. Lo que está claro, es que no se logrará un resultado bueno si el jurista no realiza una labor de planificación preliminar, intensiva y pormenorizada. La carencia de esta competencia y la presencia de la dejadez en la que terminan muchos juristas que vulgarizan su posición como meros autómatas del Derecho, la advertimos con demasiada regularidad. Hay juristas que se estudian el caso un día antes de la vista del pleito -y, lo más probable, es que ese jurista fuera el mal estudiante que estudiaba un día antes del examen para aprobar la asignatura ajustadamente o, directamente, suspendía varias veces, hasta que aprobaba, a duras penas, luego de presentarse a repetidas pruebas extraordinarias-; hay otros juristas que se estudian el caso en la misma mañana que les toca la vista y, si les sale bien, sin decoro alguno, son capaces hasta de jactarse de ello; otros, se estudian la causa en los asientos mismos de la audiencia; y, otros, directamente se presentan sin estudiar y presumen de su destreza para lograr esconder su falta de estudio y para alcanzar fingir ser «abogados doctos en la materia», logrando engañar al resto -cliente, juez, público, etcétera- quienes se creen, ingenuamente, que ese letrado conoce el bien el caso y el derecho que comunica, sin percatarse que más bien tienen al frente a un indecente «iletrado o neófito del Derecho», un «cantamañanas». Todos estos no son más que juristas vulgares y de poco o ningún mérito profesional; son una farsa para el Derecho; y, por cierto, los encuentras en todos los niveles y ámbitos jurídicos (abogados litigantes, jueces, magistrados de altos tribunales, secretarios de juzgado, abogados de empresa, abogados del Estado, fiscales, etcétera):
la observación de la práctica forense en los tribunales actuales muestra a ciertos letrados que acuden al juicio sin conocimientos básicos de la causa que defienden; que no presentan los hechos en orden que repiten en su exposición lo que ya se ha puesto por escrito o que no ajustan a un orden concreto sus interrogatorios. (Briz, 2018, p. 112)[5].
La preparación previa e intensa, de los argumentos que un jurista pretende comunicar, lleva a tener convicción sobre lo que se dice y defiende. Para ello, tiene que saber y tener controlados todos los conceptos que sostiene y que argumenta, tanto en el momento de exponerlos oralmente como en el momento de presentarlos por escrito. Esto le dará, al buen jurista, seguridad y solidez sobre lo que quiere comunicar:
Es indispensable que pensemos que podemos conseguir lo que buscamos, que tengamos seguridad en nuestros argumentos y postura. Y, sobre todo, es necesario que ese convencimiento, ese dominio de la materia, esa seguridad en nosotros mismos, sean visibles para quién es el objeto de nuestro esfuerzo. Aquel a quien queremos convencer. (Aragüés, 2014, p. 29)[6]
Si no nos preocupamos por lo anterior, nuestra comunicación se verá carente de toda autoridad frente al receptor de nuestro mensaje; ergo, la misma comunicación se convierte en algo inútil e ineficaz, porque poca o ninguna atención alcanzarán los argumentos expresados, precisamente, por su torpeza, equívoco y falta de solidez.
4 LA MENTALIDAD ANALÍTICA. MÉTODO DEL CASO (CASE METHOD)
El sistema educativo no puede dotar de competencias comunicativas ni de estudio, si su única herramienta a valorar es la mera capacidad memorística del jurista. La capacidad analítica, de crítica y de reflexión, son elementos fundamentales en el ámbito del Derecho. Empero, nuestros sistemas educativos están contaminados por la influencia de la Escuela de la Exégesis -esa que cree que todas las respuestas del Derecho se extraen de la ley escrita y que, por ello, solo basta con saber leer y memorizar las leyes para que el Derecho resuelva las cuestiones que se le planteen-. Tenemos que superar esta idea de identificar al Derecho con la sola ley escrita, pues esto nos lleva a creer que, para hacer Derecho, no se necesita más que la comprensión y la retención lectora del jurista. Para comunicar, tanto verbalmente como por escrito y estudiar al Derecho, hay que saber analizarlo; y analizar exige saber entender reflexiva y críticamente Dl derecho, más allá y por encima de la simple memorización de conceptos, instituciones o normas legales.
En España y en Europa, se consideran «brillantes profesionales» a los que aprueban oposiciones y logran acceder a trabajos que les dota de buen nivel económico; sin embargo, esos profesionales ni son necesariamente «brillantes» ni están en ventaja intelectual ni de eficiencia profesional, frente al que, además de memorizar, sabe analizar críticamente lo que es y para lo que está el Derecho. La exigencia mayor de estos puestos de trabajo-juez, fiscal, abogado del estado, letrado de la Unión Europea, etcétera- se reduce a la memorización de un ingente número de normas legales. Esto, como ya dije, se debe a la lamentable influencia del Derecho Napoleónico, producto de la fallida y dogmática Escuela de la Literalidad de la Ley.
Esta forma, de acercarse al derecho, cambia en el ámbito anglosajón y en el de EE. UU. En estos ámbitos, el acercamiento al Derecho se hace a partir del análisis de casos concretos. Es decir, el jurista resuelve con el Derecho formal, pero lo hace analizando el caso concreto.
En la universidad anglosajona y norteamericana el plan de estudios está dirigido a formar básicamente dos perfiles: el primero de ellos es el abogado que representa a su cliente ante los tribunales y, el segundo perfil, son los profesionales que van a asesorar en materias en la que son expertos y además otorgan respuesta jurídica a los asuntos, consultas y problemas que se les plantean. Se podría decir que el sistema anglosajón, es un sistema que está muy centrado en formar grandes profesionales, y para esto se basa en la resolución de problemas reales y prácticos de la sociedad. Esto lo hacen a través de las llamadas Clinics (Clínicas jurídicas), o asignaturas de casos prácticos, a través del Método de Casos. Lo que se busca con este método, es la formación de una mentalidad analítica o de análisis y comprensión, y no meramente memorística de lo que dicen otros o de lo que determinan los cuerpos legales textual y taxativamente. Lo que se busca es dotar de las competencias de comprensión analítica para dar solución y respuesta a las situaciones jurídicas. Por supuesto, no estoy diciendo que el estudio memorístico sea irrelevante o que no guarde importancia. La teoría, el conocimiento y la retención de lo que regulan las normas, es importante entrenarlos y tenerlo en nuestras memorias; no obstante, el problema de los juristas de hoy y de los sistemas en donde se incorporan laboralmente, les exige, principalmente, la memorización de conceptos y reglas legales, más no su comprensión y análisis.
En todo caso, dicho en términos aristotélicos, hay que procurar alcanzar el término medio -o justo medio-, que es donde mejor desarrollará el jurista la virtud del Derecho y donde encontrará la suya propia. No hay que caer en el exceso ni en el defecto en cuanto a la herramienta de la memorización. Luego, la memorización mal gestionada, le dificultará al jurista alcanzar las competencias comunicativas necesarias para su desenvolvimiento profesional pues se hará dependiente y esclavo de esta; sabrá lo que dicen las normas, pero le será imposible interpretarlas y analizarlas a fin de defender el mejor y justo argumento de Derecho que corresponda. Muchas veces son los alumnos que en la universidad han sido considerados «brillantes» y que lograban excelentes calificaciones, los que tienen este problema de comprensión analítica; luego, son incapaces de gestionar una óptima comunicación jurídica, incluso, les cuesta redactar demandas y documentos jurídicos que necesiten de una interpretación y una comprensión que vaya más allá de lo contenido literalmente en el texto de una norma jurídica. Un gran número de estos alumnos trabajan en despachos jurídicos en los que se advierte su deficiencia analítica, la que no pueden superar simplemente memorizando teorías y textos legales. En la práctica judicial, por ejemplo, se sabe bien que una cosa es lo que dice la norma y otra muy diferente el cómo se ha interpretado esa norma por parte de los tribunales.
Entonces, el estudiante de Derecho debe esforzarse por forjar su capacidad analítica, y esto se puedo lograr a través del análisis de casos prácticos. Estos pueden ser casos o situaciones jurídicas actuales que se estén ventilando en la sociedad -por ejemplo, el conocido «caso de la manada», o la cuestión de los extranjeros ilegales y su patente e innegable relación con el aumento exponencial de la delincuencia, o el caso de las okupas ilegales que se meten por la fuerza en viviendas ajenas y que luego el orden legal es incapaz de resolver con la correcta inmediatez que corresponde a estos delitos, etcétera-. El jurista tiene el deber de estar jurídicamente al tanto de lo que sucede en su entorno social y tener una opinión reflexiva y auténtica al respecto.
Por supuesto, también debe aprender el estudiante de Derecho a analizar situaciones concretas propuestas en obras literarias importantes que todo buen jurista conoce y analiza comprensivamente, por ejemplo: los diálogos de Platón (como Apología de Sócrates) o Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt. Todo esto, busca que el jurista potencie su capacidad de análisis para que no se convierta en prisionero de su memoria y que solo sepa absorber conocimiento sin entenderlo ni comprenderlo analíticamente. El fin principal del Derecho no trata solo de ganar casos usando las normas legales, sino, principalmente, hay que entender que busca evitar y solucionar conflictos; es decir, el Derecho busca alcanzar, la paz y el orden armónico entre las personas que viven en sociedad. Mediar y conciliar, también es labor de un buen jurista, pero para ello no basta con memorizar normas para, meramente, reproducir y aplicar lo que ellas dispongan al pie de la letra.
Comunicar, no es simplemente repetir lo dicho por alguien o repetir lo dispuesto en una norma escrita. Para comunicar, hay que saber argumentar analíticamente, y esto se logra desde la libertad del jurista para pensar críticamente por sí mismo, incluso más allá o en contra de una determinada norma: «Decir libertad es decir comunicación. (…) Su consecución es completamente necesaria ya que sin libertad no es posible la comunicación»[7]. No toda norma legal, por el hecho de serlo, tiene que ser correcta y justa. Solo juristas de intelecto libre y crítico advertirán de dicha incorrección y argumentarán en consecuencia para corregir la injusticia provocada por esa norma. Esto no significa imponer una argumentación arrogante o arbitraria; se trata, más bien, de ejercer una argumentación desde un uso razonable de las competencias comunicativas, basado en un sentido coherente de análisis y justificación:
Solo la existencia de una argumentación, que no sea apremiante ni arbitraria, le da un sentido a la libertad humana, la posibilidad de realizar una elección razonable. (…) si el ejercicio de la libertad no estuviera basado en razones, cualquier elección sería irracional (…). (Perelman, 2015, p. 773)[8]
En definitiva, realmente lo que debe pretender todo estudiante de Derecho y todo buen jurista no es desarrollar solo su aptitud memorística, sino y, sobre todo, su aptitud de argumentación y análisis crítico y reflexivo, partiendo del verdadero objetivo del derecho que no es otro que el de enderezar lo que está torcido en la sociedad, o el de evitar que las relaciones humanas se tuerzan.
5 SOBRE EL MODELO DE ENSEÑANZA ACTUAL EN EL DERECHO
El vigente modelo de formación universitaria, concretamente el jurídico, no va en la buena dirección. Los esquemas de formación jurídica actuales han torcido el correcto camino de la enseñanza del Derecho pues no tienen como objetivo formar a personas cultas, a personas con conciencia crítica, a personas con pensamiento propio, a personas intelectualmente inquietas, a personas curiosas por el saber analítico. La formación jurídica de hoy, de manera general, no permite formar a buenos juristas ni tampoco permite formar a juristas persuasivos, lo que es una condición sumamente importante dentro del ámbito del Derecho. Por el contrario, el vigente modelo de formación universitaria y la formación jurídica en concreto están reduciendo el tiempo de formación académica en años, están reduciendo el tiempo de la formación teórica -eliminando la asignatura de Teoría del Derecho, por ejemplo-, y están dándole una importancia extraordinaria a la formación práctica y a la orientación profesional operativa, olvidando, en términos generales, la formación sustancial del jurista. Ya casi no quedan asignaturas sobre expresión oral, sobre expresión escrita, sobre lógica y argumentación jurídica, y sobre teoría jurídica general; no es habitual, en los planes de estudio de las Facultades de Derecho, encontrarnos con ese tipo de asignaturas que son de carácter transversal y de carácter formativo.
Actualmente, en el ámbito universitario, los estudiantes de derecho no llegan formados en habilidades para la comunicación oral y escrita y, lo más curioso es que la mayoría de los alumnos tampoco tienen interés alguno en desarrollar y en profundizar en una formación de ese corte y en su formación sólida sobre la teoría profunda, histórica y filosófica en la que se sostiene el Derecho. Tampoco es que las Facultades de Derecho muestren mayor interés en dedicar una formación en esas capacidades para los alumnos; salvo, por supuesto, honrosas excepciones, como la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid que, sin ser totalmente ajena al problema, actualmente ha instituido una asignatura que se llama «Habilidades Básicas del Jurista» y otra que llama «Fundamentos Teóricos del Derecho». En estas asignaturas existen profesores que se preocupan, esmeradamente, por inculcar en sus alumnos los conocimientos propedéuticos de base teórica, y las competencias comunicacionales de lectura, de escritura y de análisis crítico, filosófico y reflexivo.
Ahora bien, en general, dicho lo anterior, podemos sintetizar algunas situaciones problemáticas que contribuyen a la desatención de las competencias comunicativas, de expresión y de análisis en los alumnos universitarios:
- La revolución tecnológica. Esta revolución está marcando cambios extraordinarios en la aplicación de la técnica, de la ciencia, de la comunicación, de la información, del conocimiento; estamos, sin duda, en la era de la información y en la era de la comunicación. No obstante, sin dejar de reconocer los efectos enormemente positivos de esa revolución tecnológica, también es cierto que esta está imponiendo un pensamiento basado fundamentalmente en valores de carácter instrumental; está imponiendo valores relacionados con el pragmatismo, con el utilitarismo, con el consumo, con la inmediatez, con el bienestar y con la comodidad en la obtención y en el procesamiento de la información. Según los expertos, esta sociedad tecnológica -en la que estamos todos- corre el riesgo de justificarse a sí misma disolviendo, de alguna manera, los fines que deben orientar el progreso y la orientación técnica del desarrollo tecnológico. Por tanto, en esta revolución tecnológica, la velocidad, la utilidad y el reciclaje parece que es lo único que importa; esos son los valores que aporta, esencialmente, la revolución tecnológica que hoy nos aprieta con sus supuestas bondades prácticas.
- La modernidad líquida. La modernidad líquida es esa forma de vida que se ha impuesto en las modernas sociedades postindustriales, de tal manera que esa modernidad líquida es una suerte de definición de un modelo de sociedad que es una metáfora de la vigente postmodernidad; se trata de una sociedad sin rumbo, de una sociedad a la deriva, de una sociedad sin valores sólidos, en la cual la incertidumbre, el relativismo y la permanente capacidad de adaptación, han terminado por sustituir a los referentes éticos que logramos construir en los inicios de la sociedad contemporánea. Según Bauman, la modernidad líquida ha supuesto, prácticamente, la desaparición de las utopías basadas en una sociedad justa, en una sociedad equilibrada, en una sociedad del intercambio, en una sociedad del bienestar; y esa utopía, ha sido sustituida por las garantías de la seguridad en el yo mismo y en la individualidad; es decir, hemos hecho prácticamente desaparecer los grandes referentes de los valores sólidos de nuestras sociedades.
(…) lo que está mal en la sociedad en la que vivimos es que ha dejado de cuestionarse a sí misma. Se trata de un tipo de sociedad que ya no reconoce la alternativa de otra sociedad, y por lo tanto se considera absuelta del deber de examinar, demostrar justificar (y más aún probar) la validez de sus presupuestos explícitos o implícitos. (…) Estamos quizá mucho más “predispuestos críticamente”, más atrevidos e intransigentes (…), pero nuestra crítica (…) “no tiene dientes”, es incapaz de producir efectos en el programa establecido para nuestras opciones de “políticas de vida”. (…) la libertad sin precedentes que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado acompañada de una impotencia también sin precedentes. (Bauman, 2021, p. 28 y 29)[9]
- La posverdad. Vivimos en la época de la posverdad; esta modernidad líquida ha implantado en nuestra sociedad lo que llamamos la «cultura de la posverdad»; es decir el desvalor de la verdad objetiva y del desvalor del valor de la fiabilidad del contenido, frente al efecto emocional del mensaje. La opinión se confunde, deliberadamente, con la información; renunciamos a la verdad en la comunicación, de tal manera que la mentira no tiene o carece prácticamente de reproche social. Los políticos de hoy mienten abierta y descaradamente; plagian libros y tesis doctorales; se adjudican títulos y méritos académicos que no tienen; se hacen con direcciones de cátedras universitarias sin siquiera contar con licenciatura alguna; imponen, abusada y antojadamente restricciones inconstitucionales de derechos fundamentales usando argumentos falsos; sus burdas mentiras las llaman «cambios de opinión»; sus imputaciones de corrupción las maquillan dramatizándolas con «poses románticas de falsa reflexión»; etcétera; todos son meros y groseros instrumentos de distracción para tapar la verdad de un mal que resulta innegable. Lo llamativo es que gran parte de la sociedad, a pesar de la irrefutable evidencia, no reacciona en las urnas pues pese a sus inescrupulosas y patentes conductas, cierto sector de la sociedad sigue votando a esos mismos políticos. Parece claro que vivimos en una sociedad en la que, cada vez más, existe una equivalencia entre la verdad y la mentira, de tal manera que la verdad ha terminado por carecer de un valor social de fiabilidad y de respeto mutuo. Lo verídico ya no importa, ni siquiera lo verosímil; solo importa que el líder haya logrado asegurar el fanatismo de las masas poco esforzadas que lo siguen.
- La paradoja de la comunicación. Consiste en que cuanto mayor es el flujo de la comunicación, menor es el valor o la trascendencia del mensaje, de tal manera que la expansión de la comunicación es directamente proporcional al desvalor de los contenidos y de la información; así es que el valor de lo que se comunica es menos importante que el propio hecho de la comunicación. Basta mirar a los jóvenes y advertiremos que la actividad de la comunicación es un fin en sí mismo, con independencia del valor, de la trascendencia y de la capacidad formativa de los contenidos que se intercambian dentro de una comunidad.
Estas cuatro situaciones problemáticas, entre otras, definen la deriva de nuestra sociedad y explican, en cierto modo, porque las universidades están sufriendo estas situaciones que afectan la enseñanza de los estudiantes de derecho y la formación del buen jurista.
Uno de los efectos que ha producido esa modernidad líquida dentro de las universidades y, más concretamente, dentro de la mayoría de las Facultades de Derecho, es el cambio radical que se ha producido en los estudiantes del siglo XXI. No se trata de un cambio en el argot, en la estética, en la indumentaria o en el lenguaje. Se trata de un cambio muchísimo más complejo, un cambio que ha producido una suerte de discontinuidad generacional producida por la tecnología digital y por la modernidad líquida.
Los universitarios de hoy piensan y procesan la información de una manera completamente distinta a como lo hacían sus predecesores inmediatos. Los estudiantes de hoy se han convertido de receptores a consumidores de información; como consecuencia de ello, se ha producido, en los estudiantes, una modificación en su actitud frente al conocimiento; la formación ya no se concibe como una potencialidad, ya no se consume como un camino, ya no se consume como una trayectoria, sino que es un producto a consumir; de ella se demanda -de la formación- una rápida adquisición, un fácil manejo y una inmediata utilidad: se ha caído en una suerte de estudio que podemos llamar «formación modelo Amazon». Surge, por tanto, un nuevo perfil del estudiante, caracterizado por el desvalor del esfuerzo y por la sustitución del pensamiento propio; ahora importa el pensamiento ya elaborado. Se busca consumir una formación que pudiéramos llamar «formación en línea» y, como consecuencia de esto, lo que demanda la sociedad de hoy es lo que podríamos llamar «universidades fast food», donde se busca el consumo rápido y simple y que proporcione una satisfacción a corto plazo (es decir, graduarse pronto para conseguir un título que me de acceso a un trabajo para ganar dinero: cuanto más dinero mejor…La vocación y la formación sólida, profunda, analítica y reflexiva, ya no importan). La intensidad en el estudio, para demasiados estudiantes hoy es casi «cosa de locos o de desfasados de la nueva realidad actual». La optimización práctica y utilitaria de aprobar exámenes, acabar, sacarse la carrera y empezar a ganar para disfrutar de una vida económicamente cómoda y de una posición social que les permite ser adulados, es lo que más les importa.
Este es el camino que nos ha impuesto el contexto y las situaciones y problemas sociales que he referido. Este sería mi diagnóstico del por qué estamos en crisis en la formación del lenguaje, en la transmisión de las competencias de comunicación y en la formación sustantiva de los buenos juristas. Frente a esto, no debemos permitirnos el degradarnos y caer en la aceptación de la condición del «jurista-masa»; es decir, envilecernos y convertirnos en juristas vulgares que no tienen ningún rasgo o característica especial más allá de su mera capacidad de retención memorística y de su hambre por la practicidad productiva de lograr un buen sueldo. Sentirse superior a los demás porque solo ha desarrollado bien la capacidad de memoria para a aprobar con éxito exámenes u oposiciones es un enorme error ya que si no se posee las cualidades sustanciales de formación y competencia no sé es más que un vulgar memorista de normas. Un buen jurista no se permite la deficiencia o carencia de su formación intensa y de su capacidad de análisis y de comunicación. Este es el problema de nuestra época con la preparación de los juristas de hoy. Lo advertía ya, en su momento, Ortega y Gasset; decía él, que el problema principal:
(…) no es que el vulgar crea que es sobresaliente y no vulgar, sino que el vulgar proclame e imponga el derecho de la vulgaridad, o la vulgaridad como un derecho. El imperio que sobre la vida pública ejerce hoy la vulgaridad intelectual, es acaso el factor de la presente situación (…). (Ortega y Gasset, 2006, p. 96)[10]
En este escenario, la misión de las Facultades de Derecho es ir a contracorriente, y los estudiantes y juristas deben hacerse cargo de esto por su interés propio, a fin de adquirir las competencias que son eminentemente necesarias para una vida jurídica profesional, realmente exitosa. Es crucial que los estudiantes de Derecho y los juristas, sean capaces de crear y tener ideas, es decir, que sean juristas cultos y reflexivos. El mero memorista del Derecho no genera auténticamente ideas (es un mero «repetidor»), ni lo que retiene de memoria lo convierte en un jurista culto ni le dota de capacidades de análisis y de comunicación jurídica. El que solo forja la aptitud de memorizar, únicamente tendrá la capacidad de repetir lo que retiene superficialmente o lo que le dice otro que repita; esta es una verdad irrefutable. La auténtica idea es un jaque a la verdad dogmática y radical. Esas que hoy, por ejemplo, ciertas ideologías y políticos nos imponen con leyes absurdas y, muchas veces, hasta totalitarias.
Debemos apostar por navegar en sentido opuesto, así tengamos, en principio, que predicar en el desierto, dado que, más tarde o más temprano, esta situación está destinada a cambiar pues una sociedad que no piensa, profunda y críticamente, es una sociedad condenada a su decadencia. Ya estamos en ello. El jurista bien formado debe hacerse y estar óptimamente preparado en las competencias sólidas que le corresponden. Hoy, no son indispensables los juristas que sean solo grandes memoristas; el Derecho de hoy no permite un ejercicio de mera memoria; el Derecho de hoy -el de verdad- exige un conocimiento inteligente, analítico y crítico del sistema normativo y de las claves de este sistema en la sociedad; por tanto, se necesita de juristas que conozcan el sistema jurídico, se necesita juristas que tengan capacidad de calificación, de análisis y de desarrollo de estrategias para la solución de los conflictos y, se necesita de juristas que desarrollen capacidades de comunicación: que sean juristas persuasivos, juristas con capacidad de convencer y de comunicar con la letra y con la palabra de lo justo y correcto; eso es lo que necesita la sociedad democrática contemporánea, pero, sobre todo, se necesita formar personas críticas, personas curiosas, personas inquietas, personas cultas; en definitiva, la sociedad necesita de juristas libres y formados de verdad; no de borregos que obedezcan a un gobierno o poder al que le deben el cargo en un tribunal, en un ministerio o en algún otro puesto donde le paguen bien y le hagan artificiales reverencias.
6 COMUNICACIÓN EFICAZ
Desde mi punto de vista, debería dictarse siempre una asignatura de comunicación eficaz propiamente dicha, tanto en el nivel de Grado como en los Máster, incluido y especialmente, en el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura. Este vacío, a veces, creemos llenarlo con actividades en congresos, seminarios, jornadas y talleres, pero esto no es suficiente. Irse a sentar a escuchar a conferencistas y ponentes, no trae resultados óptimos, sobre todo cuando muchos van solo a sacarse el certificado y desconectan con lo que se dice en estos eventos. La comunicación eficaz debería ser una asignatura obligatoria.
Todos sabemos que no es lo mismo decir, que saber decir; escribir, que saber escribir. Es importante comprobar que se oye, que se escucha, que se comprende y que se retiene lo escrito y lo hablado. La comunicación eficaz, es un proceso complejo que no se limita a simplemente saber hablar y escribir. Y es que, las competencias de comunicación son necesarias, desde el punto de vista profesional, cuando estamos en una entrevista de trabajo, en un juicio, en una oposición, con un cliente en el despacho; pero también, desde el punto de vista personal, cuando estamos rodeados por familiares y amigos, cuando escribimos un correo electrónico, etcétera-. Tenemos que cuidar la comunicación eficaz, tanto la oral como la escrita; son habilidades que todo jurista tiene el deber de forjarse.
Los docentes sabemos que hay muchos estudiantes que tienen el deseo enorme de crecer profesional y personalmente y, nosotros, tenemos la misión de ayudarles a que sientan confianza y seguridad en sí mismos para cuando les toque desenvolverse en sus carreras profesionales. Persuadir, saber convencer, saber explicar algo de forma sencilla y con la debida corrección formal: de esto trata la comunicación eficaz. Tenemos que lograr que el receptor de nuestro mensaje realice el menor esfuerzo mental posible para entender lo que decimos o escribimos. Para ello, nos tenemos que colocar en la posición del que será el receptor de nuestra comunicación; el mensaje tiene que ser inteligible y claro. Tenemos que entrenarnos continuamente en la comunicación eficaz; esto no va de un día para otro y que, de repente, ya se sea un gran comunicador con la palabra y con la escritura. Nos tenemos que entrenar en el arte y en la técnica de la escritura y de la palabra: motivar, deleitar, provocar, convencer, conmover, emocionar, todo esto requiere que conectemos con nuestras propias emociones internas, para luego poder conectar con el receptor de nuestro mensaje. Tenemos que preguntarnos para quién escribimos o para quién hablamos: a un colega, a un tribunal, a un juez, a un cliente, a los amigos, a familiares, etcétera.
Una figura importante, que también debemos atender, es la estética y la limpieza de nuestro lenguaje; esto es, tenemos que cuidar y mimar nuestra forma de escribir y hablar; no debemos permitirnos el lujo de ensuciar nuestro lenguaje. Pero ¿cómo ensuciamos nuestro lenguaje? Lo ensuciamos interrumpiendo nuestras frases, cortándolas, o cuando caemos en muletillas o, lo que es peor, cuando utilizamos palabras soeces creyéndonos con cierta autoridad para ello; esto último, es un error garrafal, sobre todo cuando los receptores del mensaje son una pluralidad de sujetos: es posible que el lenguaje soez llame la atención de cierto tipo de público, pero no siempre será de buen gusto para todos y eso puede provocar, incluso, el rechazo y el desinterés por parte de los receptores del mensaje, además del fracaso de lo que se pretendía comunicar. Los juristas, tenemos que transmitir sinceridad y credibilidad, no vulgaridad ni un desparpajo simplón y grotesco con nuestro vocabulario.
Sí, es importante tener mucho cuidado con nuestro lenguaje verbal, y también con el paraverbal. El lenguaje paraverbal, es el referido al sonido de nuestra voz, cómo modulamos las palabras, cómo emitimos sonidos sin palabras; es decir, el lenguaje paraverbal complementa al lenguaje verbal y nos ayuda a interpretar mejor lo que este último está diciendo: el tono de voz, la postura corporal, la velocidad, las gesticulaciones, etcétera-.
En el lenguaje escrito, debemos tener cuidado con los signos de puntuación, la ortografía, el tamaño de la letra, las expresiones que usamos, etcétera.
Hoy los medios de comunicación muy usados, como los correos electrónicos, también merecen nuestra especial atención en cuanto a la comunicación eficaz. Los estudiantes deben saber dirigirse a un profesor con total deferencia y formalidad. Esto le permite tener conciencia de la respetable y encomiable labor que ejerce un profesor que se erige en guía de parte de su vida y de su formación profesional. Adquirir el hábito del respeto, de solemnidad y de consideración, es también formativo: en el futuro, el estudiante puede necesitar comunicarse con el que le podría dar la oportunidad de trabajo que busca, o con quien le hará la entrevista de trabajo, etcétera. Hay casos lamentables en que los correos obvian hasta el saludo y el más mínimo gesto de cortesía (el interesado hace su consulta tarambanamente, sin más). El respeto a un profesor es demostrar el respeto a la propia carrera profesional que se sigue.
Son también de especial atención los trabajos académicos: trabajos de las asignaturas de grado, trabajos de fin de grado, tesinas de fin de Máster, tesis doctorales. Los trabajos académicos tienen la bondad de ofrecer la oportunidad al alumno de enfrentarse a una tormenta de ideas, a tener que estructurar y ordenar esas ideas, a redactarlas cuidadosamente, para después realizar su defensa pública. La calificación se obtiene tanto con lo escrito como con lo expuesto oralmente. Los trabajos académicos permiten mejorar la redacción de los escritos, se aprende a prestar mayor atención y mayor cuidado en lo que se escribe y en lo que se dice.
Hay que conocer y saber usar los conectores, tanto en la comunicación escrita como en la hablada. Tenemos así, conectores para empezar a decir o escribir algo, conectores para añadir, conectores para ejemplificar, conectores para llamar la atención o enfatizar, conectores para explicar o matizar, conectores para resumir y conectores para concluir. Estos conectores son importantes de aprenderse al realizar los trabajos académicos porque permiten que las ideas y las diferentes secciones, partes o capítulos de los trabajos académicos que realicemos resulten pertinentemente conectados. Esto supone la necesidad de hacer un uso regular de palabras conectoras o de enlace, que determinan la relación de las ideas. Tenemos los conectores de inicio («para empezar», «primeramente»); los conectores de añadidura («y»; «además»; de igual forma; los conectores de ejemplificación («por ejemplo», «pongo por caso»); los conectores para llamar la atención o enfatizar («con más motivo»; «es necesario incidir en»); los conectores para explicar o matizar («es decir», «por consiguiente»); los conectores para resumir («en resumidas cuentas», «en síntesis»); los conectores para concluir («por último», «acabaré diciendo»). Todos estos conectores hay que conocerlos y usarlos tanto para escribir, como para hablar, y siempre hay que emplearlos evitando las redundancias.
Asimismo, hay que tener en cuenta la llamada «Regla Mehrabian» o «Regla del 7-38-55». Esta regla la instituyó el psicólogo alemán Albert Mehrabian. La misma data de los años 80, y supone que cuando comunicamos emociones y sentimientos, más del 90% del mensaje recae sobre la comunicación no verbal. El 7% recaería en las palabras, el 38% en la voz, y el 55% del peso del mensaje recaería en el lenguaje corporal. Esta regla, rige, principalmente, en las conversaciones donde se ponen en juego emociones y sentimientos. No obstante, en la comunicación profesional suele prevalecer el pensamiento racional, por lo que la parte verbal toma mayor protagonismo. Con todo, hay que poner siempre atención al lenguaje no verbal pues las señales y gestos no verbales descontrolados pueden traicionar y tergiversar el auténtico mensaje que queremos comunicar. Así pues, importa mucho el cómo decimos lo que queremos comunicar.
Por último, en esta parte, me referiré al artículo 13.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice: que a la persona con discapacidad le tenemos que asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. En atención a este artículo, un tribunal dictó una sentencia para que la entienda un discapacitado que fue estafado por su amiga. La víctima -la que había acudido a la vía judicial- era una persona con distinta capacidad de 47 años (y con un «42% de discapacidad») que se había enamorado de una mujer, pero esta -su novia-, por lo visto, no tanto. Al parecer, esta mujer, se había enamorado más del dinero que tenía la persona con distinta capacidad y, ella junto con su madre, estafaron a la persona de 47 años y le quitaron todo el dinero que tenía. En este escenario, la víctima es la primera persona que tiene que enterarse y comprender sobre los actuados en el proceso, esto es: ¿qué es lo que sucede?, ¿qué es un procedimiento judicial?, ¿cuál es el papel de la policía?, ¿cómo se desarrolla la denuncia?, ¿qué rol cumple el juez? En este caso, la Audiencia Provincial de Madrid, en el 2018, le proporcionó un facilitador, a esa persona con distinta capacidad, para que le fuera explicando los términos y los tecnicismos del procedimiento; es decir, para que le explicará absolutamente todo y pudiera entender qué estaba pasando. En este caso se advierte muy bien que son los propios operadores jurídicos los que deben tener presente que hay personas que acuden a la vía judicial y que no entienden el desarrollo del proceso. Advertimos aquí, la importancia que tiene la comunicación eficaz: es deber de los juristas procurar una comunicación eficaz a través de un lenguaje comprensible y accesible.
7 COMUNICACIÓN PERSUASIVA
Como dijo don Miguel de Unamuno, el 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca: «para convencer hay que persuadir»[11].
La comunicación eficaz del jurista ¿debe procurar vencer o convencer? ¿o, más bien, persuadir? Adviértase que la comunicación eficaz es un medio para alcanzar el objetivo del profesional jurídico en el foro del Derecho.
Desde el punto de vista estrictamente procesal, y atendiendo al principio de contradicción -que le es propio al proceso judicial-, nos fijaríamos el objetivo de vencer en el proceso y no nos interesaría que nuestra pretensión sea asumida por el juzgador y que, por lo tanto, nos diera la razón porque le hemos convencido de que la tenemos. Así pues, aunque usar la comunicación, escrita y oral, solo para vencer, puede parecer práctico, no siempre da los mejores resultados. Muchas veces resulta óptimo usar nuestros mejores argumentos, a través de la comunicación, pero fijándonos como objetivo, el convencer al juzgador de que mis argumentos son los correctos; luego, convenciendo, es más factible que se venza en un juicio. No obstante, estas dos cuestiones no tienen por qué ir siempre unidas. Puede darse la ocasión que no venzamos en un juicio pero que hayamos convencido a nuestro cliente con nuestra argumentación, aunque luego el juez no haya fallado en nuestro favor. De hecho, es interesante tener en cuenta que para el jurista Gregorio Robles en el Derecho «la mayoría de los actos comunicacionales, por no decir todos, van dirigidos a convencer»[12].
Habrá entonces, que atender a una actividad argumentativa clásica basada en una estrategia procesal. Para ello, nos situaremos en Piero Calamandrei y en su obra Elogio de los jueces escrito por un abogado, donde dice que: «óptimo es el abogado de quien el juez, terminada la discusión, no recuerda ni los gestos, ni la cara, ni el nombre; pero recuerda exactamente los argumentos que, salidos de aquella toga sin nombre, harán triunfar la causa del cliente»[13].
Esto quiere decir, que realmente, los juristas, para persuadir, debemos tener bien trabajados los argumentos que esgrimimos, tanto oralmente en un acto público, como con los argumentos que esgrimimos en un escrito jurídico; así pues, nuestra base argumentativa debe contar con un control argumental razonado y conexo al mensaje que pretendemos comunicar.
Ahora bien: ¿cómo realizamos este convencimiento o hacia dónde derivamos esta capacidad de influencia y de persuasión? Para esto, debemos tener presente que no siempre se trata de vencer, sino que también, en ciertas ocasiones, nos tenemos que dejar convencer; para ello tendremos que optar por un doble sistema: o influimos, o nos dejamos influenciar, si se tratase, por ejemplo, de un juicio. Necesitamos, entonces, pulir nuestras habilidades de comunicación para trasvasarlas y convertirlas en eficaces técnicas persuasivas de litigación jurídica. Podemos servirnos del Método o Teoría del Caso -al que me referí en ítems anteriores-: así, vamos a tener que construir los argumentos que utilizaremos para comunicarlos dentro de un caso específico. Es relevante que advirtamos que esta Teoría del Caso tiene tres elementos interconectados y entrelazados entre sí:
- El mayor argumento será el elemento jurídico. En este elemento es en el que vamos a tener que argumentar y diferenciar nuestro sistema legal de fuentes, precisamente, porque nuestro derecho se mueve en un sistema, principalmente, legalista. Tendremos que diferenciar, exactamente, cuáles son las normas que apoyan nuestros argumentos, cuáles las fuentes auxiliares: todo ello para adornar, mejorar, convencer y dar un grado de persuasión mayor a lo que quiero comunicar jurídicamente.
- Del mismo modo tendremos que conectar con el elemento fáctico, de cara a relacionar el elemento jurídico con aquellos hechos que pretendo defender o atacar jurídicamente.
- Después de esas dos cuestiones, en el estadio en el que lo fáctico y lo jurídico están ya conectados, nos iremos a un tercer elemento que es el elemento probático, que será con el que directamente autentiquemos lo dicho a través de una argumentación y unos hechos concretos.
Por lo tanto, como decía antes, tenemos que optar entre influir o dejarnos influenciar. Tenemos que ver exactamente qué posición tomamos, porque ya no solo se trata vencer; se trata también de convencer al juez o a quien le corresponda resolver la controversia legal -judicial o administrativa-; se trata convencer de nuestra profesionalidad a un cliente, de convencer a futuros, expectantes y potenciales otros clientes que, al fin y al cabo, también tienen un elemento comunicativo. Tenemos que saber pues, hacia quién comunicamos y cómo comunicamos. De ahí que el convencimiento y la persuasión estén relativamente unidos, aunque sean distintos porque se apoyan en estructuras argumentativas distintas. En el convencimiento, nos vamos a basar en una fuente empírica de contraste de datos, de fuentes y de objetivos; con el convencimiento influimos positivamente en el lenguaje: nosotros queremos que nos den la razón y no apelamos a un cambio de enfoque de la persona que nos está escuchando o leyendo lo que le estamos comunicando. En cambio, la persuasión sí tiene un toque de calado emocional; es decir, una fase en la que de alguna manera también convencemos, pero, el receptor de nuestra comunicación jurídica ya no solo nos da la razón, sino que se produce un cambio interno en él que va a afectar el actuar futuro de esa persona receptora de nuestros argumentos. Convencer supone un cambio de enfoque, pero se sustenta en la razón y en la lógica. Ahora bien, persuadir, supone, además, una modificación posterior en la conducta del receptor; la persuasión se sustenta, prioritariamente, en una carga emocional argumentativa.
Habrá que saber calibrar. Si optamos por una opción muy persuasiva y emocional, pero sin un componente jurídico básico, estaremos hablando de las típicas personas que hablan por hablar -el cantamañanas, el charlatán o el vende humo-. Por el contrario, si preparamos una comunicación excesivamente técnica y lógica, puede que a nivel pedagógico y a nivel de influencia pierda mucho sentido y mucho fuelle el mensaje que pretendemos transmitir. Por ello, es importante equilibrar el hilo conductor de nuestros argumentos. Eso sí, que quede claro que la influencia que, como emisores, pretendemos ejercer sobre nuestro receptor -en el ámbito de la comunicación jurídica persuasiva y eficaz- se basa en tácticas y estrategias de convencimiento y de persuasión.
Siendo así, cabría preguntarse: ¿dónde se ponen en juego el convencimiento y la persuasión? En principio, hay que advertir, que, por ejemplo, en el escenario de la Teoría de Casos, entraría más en juego el convencimiento y, en los escenarios donde el plano emocional adquiere especial relevancia, cobraría mayor protagonismo la persuasión.
En general, se pude decir, que el sistema judicial se sustenta en normas de tipo racional-lógico o de aplicación de técnica jurídica; mientras que en el ámbito político se sustenta más en alegaciones de calado emocional y social-persuasivo. En el convencimiento, los indicios o evidencias son apoyados con evidencias materiales (elementos de convicción); en cambio, en la persuasión las variables son de tipo emocional (dramatización, invocaciones de valor).
En el Derecho concreto, por ejemplo, vamos a advertir cómo la parte predominante del Derecho privado -es decir conflictos entre particulares; que no denotan un interés público- el convencimiento tendrá mayor presencia de uso; es decir, tendrá preponderancia una comunicación y un discurso mucho más jurídico, en sentido estricto, porque realmente no trasciende el mensaje del particular a la sociedad. En contraste a esto, por ejemplo, en los juicios penales, en la parte de Derecho público, advertiremos un interés que trasciende de lo particular y que se traslada al interés de la sociedad; eso hace que, en este escenario de intereses públicos, el valor de la persuasión tenga mayor protagonismo: la invocación del valor emocional de las cuestiones que estamos defendiendo se eleva de manera notable cuando están en juego los intereses que van más allá de los particulares.
Pero hay veces que queremos influenciar ya no desde un punto de vista positivo, sino desde un punto de vista negativo; lo que se llama la técnica de forzado. En relación con el convencimiento y con la persuasión, en estas situaciones de forzado, no se busca convencer ni persuadir, sino, simplemente, forzar una postura.
En las etapas preprocesales hay muchas técnicas de comunicación de forzado, que son las influencias mediante llamamientos negativos: las típicas frases de «bueno esto es así, si no me da la razón por la vía amistosa iniciaré acciones judiciales»; «si no haces esto, empeorará la situación»; o, «si usted no paga le demandaremos». Es decir, la técnica de forzado supone invocar consecuencias negativas y advertir qué puede deparar el hecho de no evitar determinadas conductas o de no cumplir con determinados pactos; se trata de influenciar mediante imágenes y llamamientos negativos. Claro está, que esta técnica tiene unos límites: por ejemplo, el realizar llamamientos o invocaciones negativas que sean constitutivos de delitos (como amenazar de muerte o de agresión a la otra parte). Las advertencias hay que limitarlas a los efectos y consecuencias legales que puedan ser resultantes de comportarse de una u otra forma. No se trata tampoco de forzar el pronunciamiento judicial, pero sí de destacar las consecuencias de admitir la tesis adversa a nuestra parte; la técnica de forzado nunca debe sobrepasar la línea de inmiscuirse en el propio pronunciamiento judicial porque estaríamos hablando ya de una coacción y, por lo tanto, de un tipo delictual. Así pues, estas técnicas de forzado tienen también una connotación, en cuanto al desarrollo de la praxis de la deontología propia de los profesionales jurídicos, en el ejercicio de las técnicas de litigación.
Por último, como ya se anotó, no siempre tenemos que buscar vencer y ganar los juicios y controversias que se estén ventilando y en la que nosotros intervengamos como juristas. Esta situación, también requerirá de una comunicación persuasiva y eficaz hacia nuestros asesorados para que entiendan la decisión de nuestra postura. Y es que existe también la opción de dejarnos influenciar; es decir de asimilar lo que ha pasado y, por lo tanto, responder en consecuencia. Así pues, las controversias y juicios no tienen siempre que representar el vencimiento de una parte sobre la otra; es decir, que haya siempre una parte que venza y otra que pierda. Para convencer a una determinada persona, muchas veces, claudicaremos de algunas partes de nuestras pretensiones, transaremos y realizaremos una transacción para llegar a un acuerdo; esto supone, que nos dejaremos influenciar -tanto la una como la otra parte en conflicto- de manera recíproca (transacción). Otras veces, llegaremos a un plano de sometimiento y optaremos por allanarnos a las pretensiones de la otra parte activa. En estos casos tendré que comunicar centrando mi lenguaje en técnicas de asimilación (allanamiento). En otro escenario judicial, puedo dar el caso por perdido y me puedo apartar: aquí activaríamos una crisis procesal; en esta situación el emisor se separa del proceso iniciado por no verlo ya factible o haber perdido el interés procesal; esto es la figura del desistimiento o renuncia al proceso (desistimiento).
8 CONSIDERACIONES FINALES
Tenemos, como juristas, que aprender de una manera lógica, intensa, persuasiva, reflexiva y directa, el cómo ejercer las técnicas de comunicación eficaz y el cómo argumentar analíticamente cada caso concreto y cada cuerpo legal para no convertirnos en meros operadores jurídicos capaces únicamente de repetir, reproducir y gestionar el Derecho según lo que dicen las normas legales literal y textualmente, o según la interpretación -muchas veces sesgada- que hacen otros juristas o tribunales que se jactan de poseer mayor autoridad y capacidad de interpretación, cuando no siempre es así. Debemos procurar ser grandes juristas; un gran abogado, es aquel que le es:
(…) útil a los jueces porque les ayuda a decidir según justicia; útil al cliente por ayudarle a hacer valer las propias razones. Útil es el abogado que habla lo estrictamente necesario, que escribe claro y conciso, que no embaraza a la audiencia con su arrolladora personalidad, que no fastidia a los jueces con su prolijidad ni les hace sospechar con sus sutilezas; exactamente lo contrario, por tanto, a lo que cierto público entiende por “gran abogado”. (Calamandrei, 2013, p. 104)[14]
En definitiva, para ser un gran profesional del Derecho, los estudiantes, desde su ingreso a la universidad, deben tener el sentimiento consciente y profundo de ser juristas; juristas en formación, pero juristas al fin. Esto supone que tengan conciencia de que la grandeza de la profesión que han elegido radica en la convicción de la importancia que ella reviste para alcanzar una sociedad ordenada, justa y de bien, donde el objetivo y la razón suprema y sustancial del Derecho, no es otra que la justicia. Y, como no puede ser de otro modo, esta noble profesión -la de jurista- requiere de mucha responsabilidad y de continuo e intenso estudio, esfuerzo y compromiso durante toda la preparación académica y durante todo el ejercicio de la profesión, sea cual fuere el ámbito donde uno termine desenvolviéndose como jurista (el ámbito judicial, administrativo, empresarial, gubernamental, internacional, o, en el ámbito más ilustre y noble de todos: el ámbito académico de la docencia).
9 REFERENCIAS
ARAGÜÉS, Miguel Ángel, Los lenguajes del foro. Lo que un abogado debe saber: hablar, escribir, y estar, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014.
BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2021.
BIAGI, Marta Cristina, Investigación científica, Lisboa, Juruá, 2010.
BRIZ, Antonio, Manual de estilo para abogados, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.
CALAMANDREI, Piero, Elogio de los jueces escrito por un abogado, Madrid, Reus, 2013.
LÓPEZ, Alfred (11 de octubre de 2017), «El día que Miguel de Unamuno pronunció la expresión ‘Venceréis pero no convenceréis’». Recuperado el 28 de noviembre de 2023, de 20 Minutos: <https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-dia-que-miguel-de-unamuno-pronuncio-la-expresion-vencereis-pero-no-convencereis/>.
ORTEGA Y GASSET, José, La rebelión de las masas, Madrid, Alianza, 2006.
PERELMAN, Chaïm y OLBRECHTS-TYTECA, Lucie, Tratado de la argumentación, Barcelona, Gredos, 2015.
ROBLES MORCHÓN, Gregorio, Teoría del derecho. Fundamentos de teoría comunicacional del derecho, volumen III, Madrid, Civitas, 2021.
SANTO TOMAS DE AQUINO, Suma Teológica, volumen X, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2016.
UÑA JUAREZ, Octavio, Comunicación y libertad, Madrid, Escurialenses, 1984.
[1] Doctor Sobresaliente Cum Laude en Derechos Humanos; Máster en Derechos Fundamentales; Máster en Derechos Humanos; Licenciado en Derecho; Profesor de Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, Fundamentos Teóricos del Derecho y Habilidades Básicas del Jurista; jescon01@ucm.es; Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Código Postal 28040, Madrid, España. https://orcid.org/0000-0002-9148-659X.
[2] ARAGÜÉS, Miguel Ángel, Los lenguajes del foro. Lo que un abogado debe saber: hablar, escribir, y estar, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014, pp. 75-76.
[3] BIAGI, Marta Cristina, Investigación científica, Lisboa, Juruá, 2010, p. 22.
[4] SANTO TOMAS DE AQUINO, Suma Teológica, volumen X, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2016, p. 401.
[5] BRIZ, Antonio, Manual de estilo para abogados, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, p. 112.
[6] ARAGÜES, Miguel Angel, op. cit., p. 29.
[7] Uña Juarez, Octavio, Comunicación y libertad, Madrid, Escurialenses, 1984, p. 175-176.
[8] PERELMAN, Chaïm y Olbrechts-Tyteca, Lucie, Tratado de la argumentación, Barcelona, Gredos, 2015, p. 773.
[9] BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2021, pp. 28-29.
[10] Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas, Madrid, Alianza, 2006, p. 96.
[11] LÓPEZ, Alfred (11 de octubre de 2017), «El día que Miguel de Unamuno pronunció la expresión ‘Venceréis pero no convenceréis’». Recuperado el 28 de noviembre de 2023, de 20 Minutos: <https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-dia-que-miguel-de-unamuno-pronuncio-la-expresion-vencereis-pero-no-convencereis/>.
[12] ROBLES Morchón, Gregorio, Teoría del derecho. Fundamentos de teoría comunicacional del derecho, volumen III, Madrid, Civitas, 2021, p. 528.
[13] Calamandrei, Piero, Elogio de los jueces escrito por un abogado, Madrid, Reus, 2013, p. 47.
[14] Calamandrei, Piero, op. cit., p. 104.